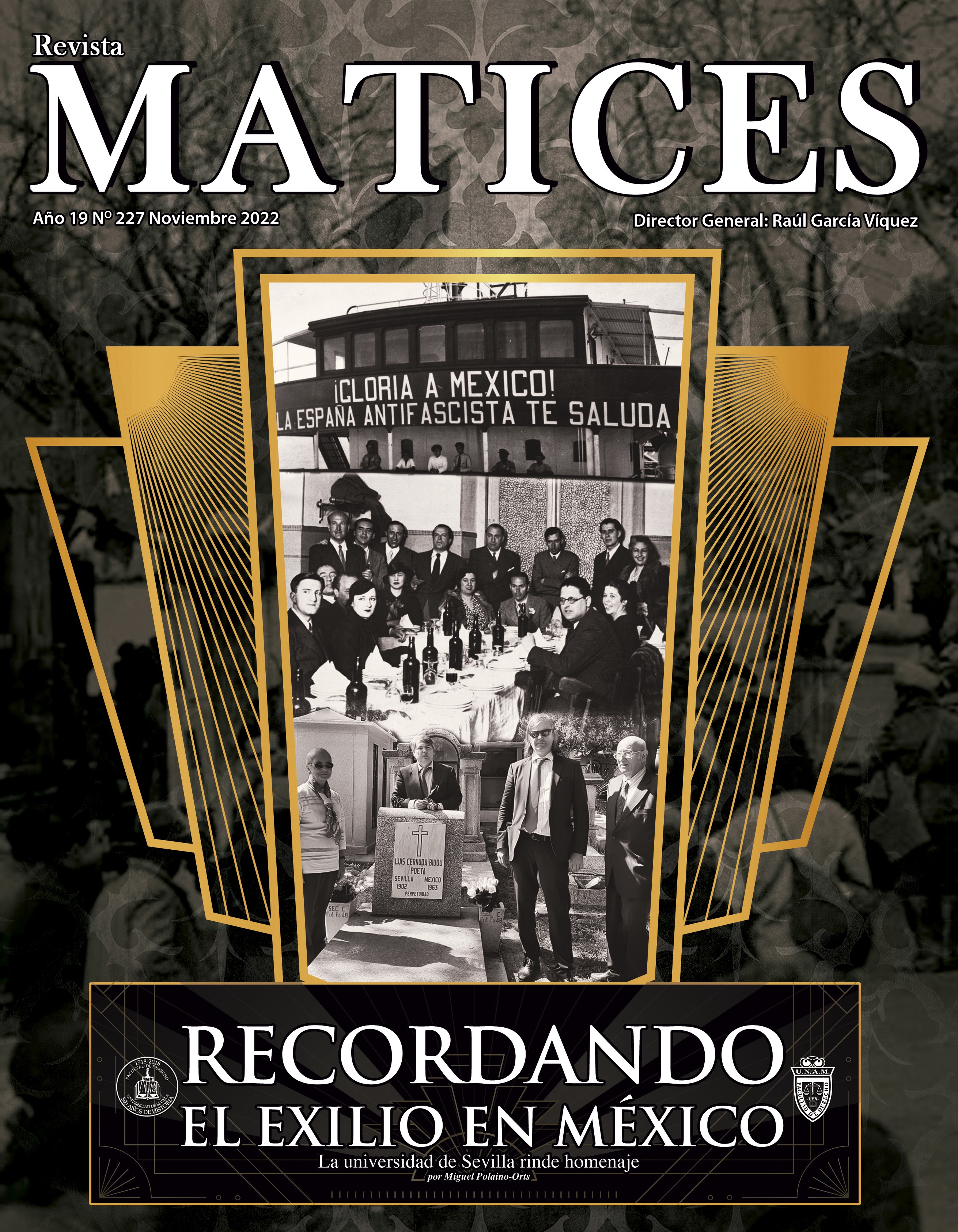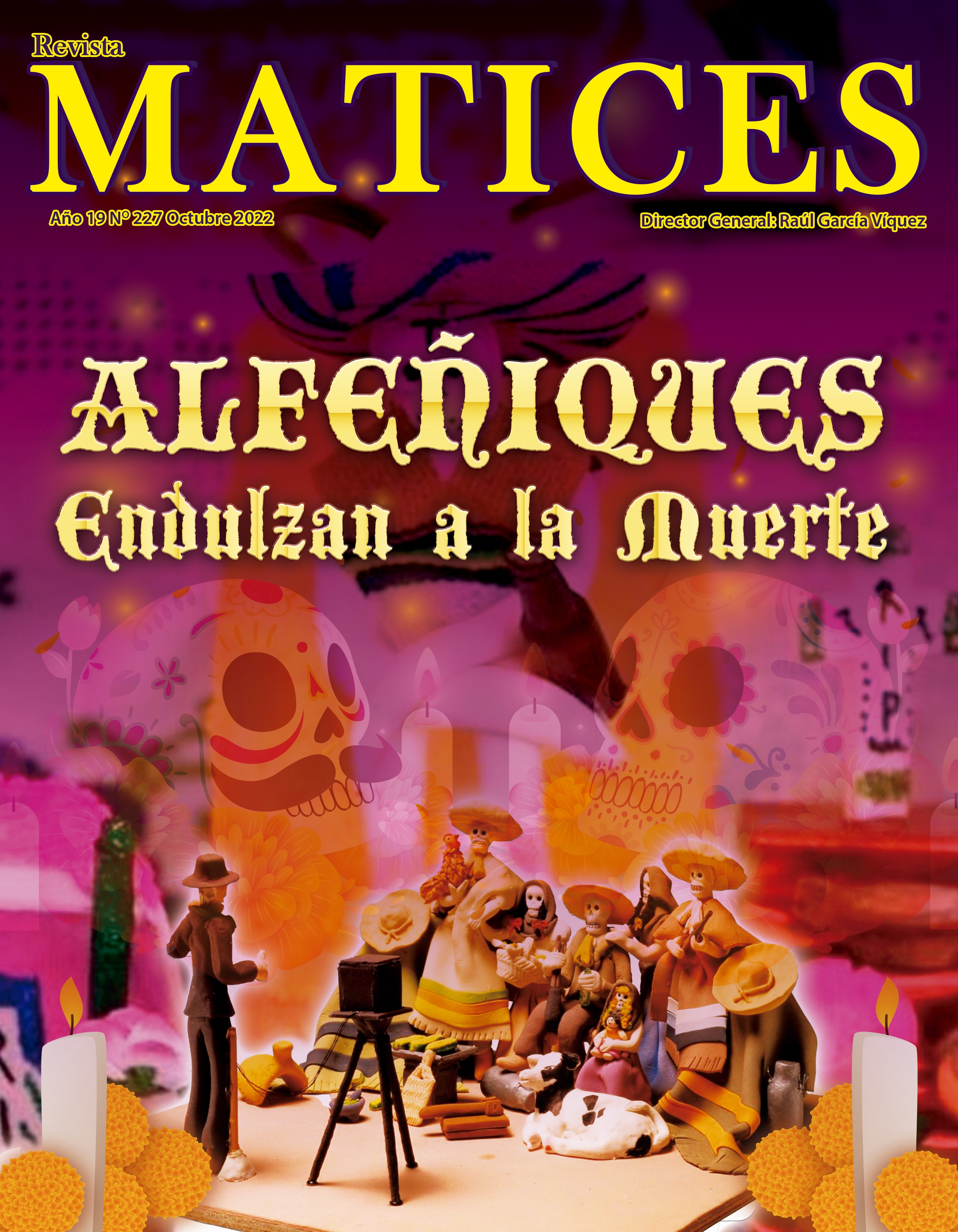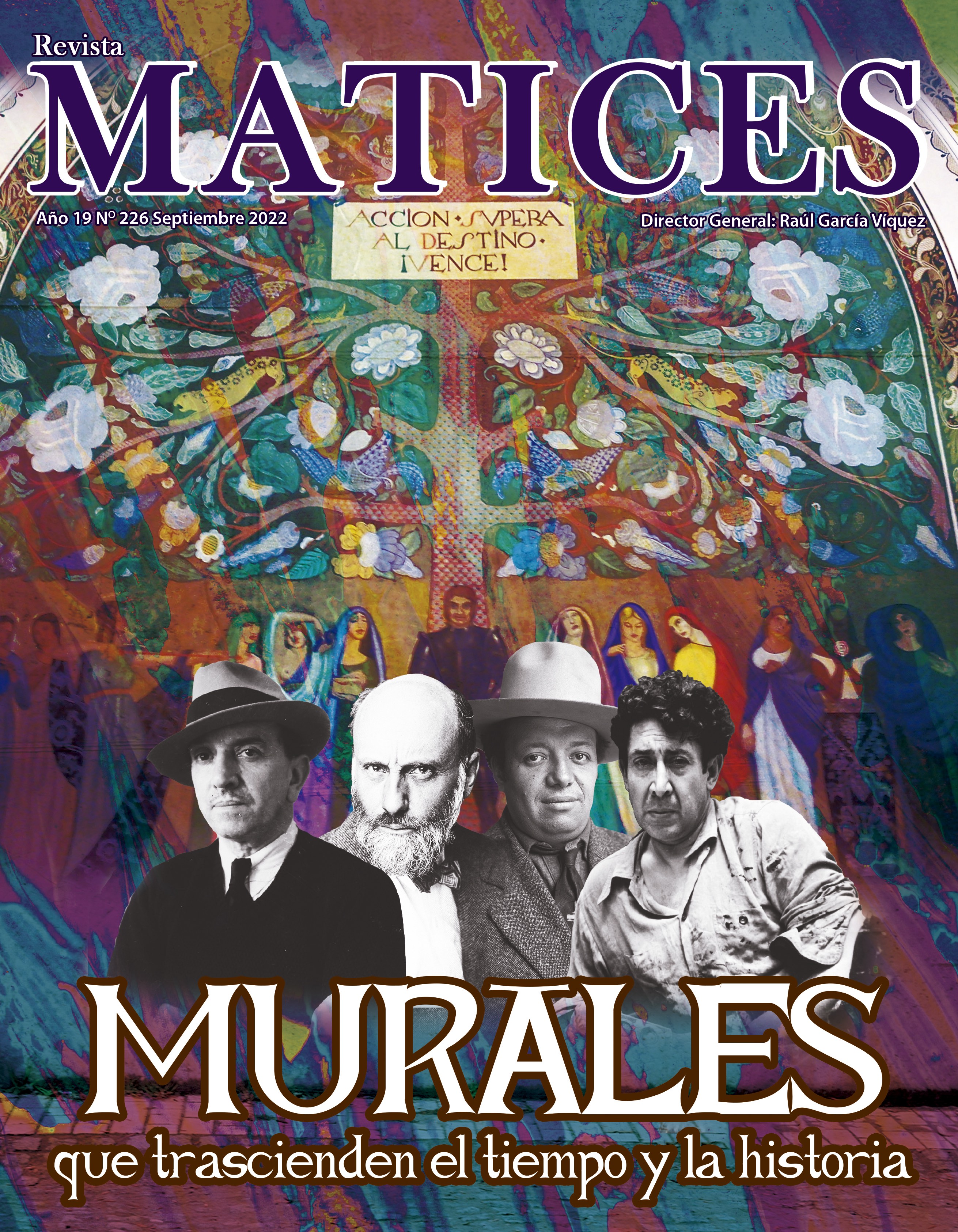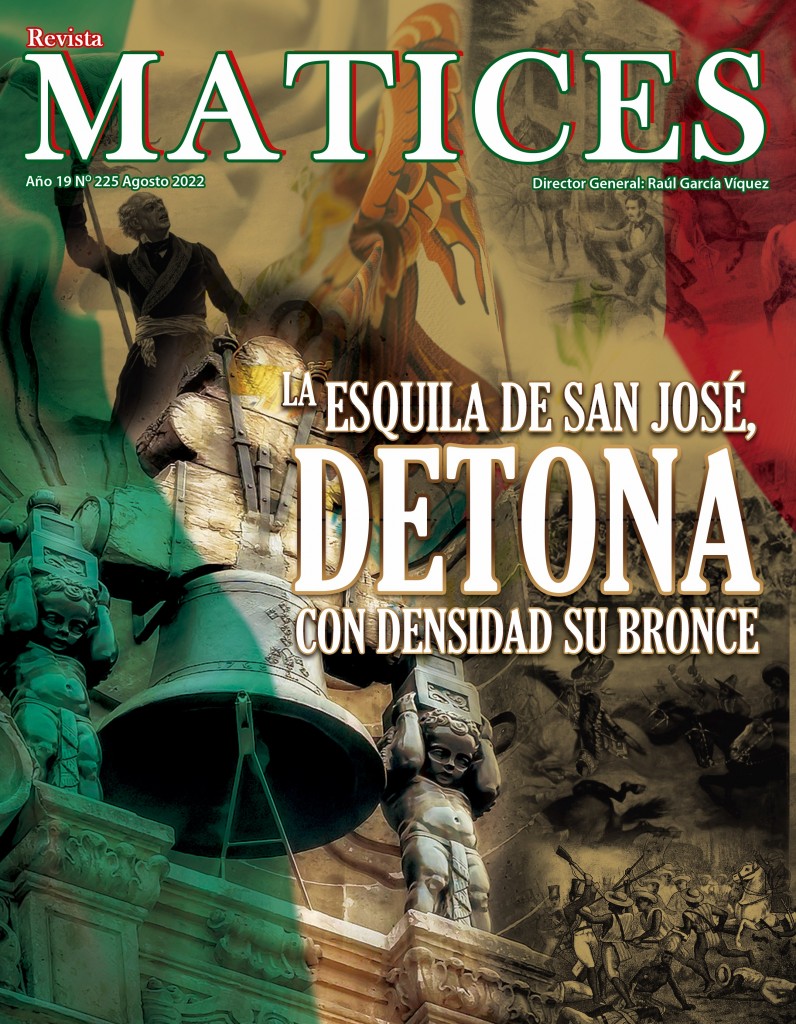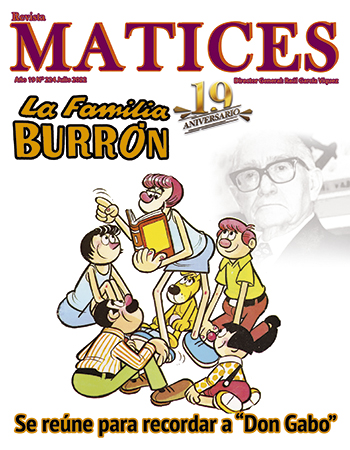Profª Drª Myriam Herrera Moreno. Facultad de Derecho,
Universidad de Sevilla.
 Descubres que, a tu alrededor, la textura del mundo se ha vuelto porosa, misteriosamente esponjada y te preguntas por qué, en todo cuanto miras, palpas, o paladeas notas abiertos raros orificios, con salida a un viejo depósito interior, vagamente aromático, cuya misma existencia desconocías. Y, antes de que se ilumine el neón de la advertencia -“¡Es la edad, estúpida!”- te habrás dado cuenta de que, en el hervor del tiempo y lo vivido, tu existencia entera se ha hecho una gigantesca y oronda magdalena de Proust. La literatura tiene formas piadosas de sugerir las mismas cosas que gritan la biología o el espejo.
Descubres que, a tu alrededor, la textura del mundo se ha vuelto porosa, misteriosamente esponjada y te preguntas por qué, en todo cuanto miras, palpas, o paladeas notas abiertos raros orificios, con salida a un viejo depósito interior, vagamente aromático, cuya misma existencia desconocías. Y, antes de que se ilumine el neón de la advertencia -“¡Es la edad, estúpida!”- te habrás dado cuenta de que, en el hervor del tiempo y lo vivido, tu existencia entera se ha hecho una gigantesca y oronda magdalena de Proust. La literatura tiene formas piadosas de sugerir las mismas cosas que gritan la biología o el espejo.
Esto asumido, una comprende mejor. Por ejemplo, que, después de un trance poco glorioso, donde recientemente, rendí mi mejor versión de pelmaza atosigante, se abriera, en mi mala conciencia, un enorme boquete, por donde me vinieron a saludar, con su terrible empaque plúmbeo, aquellos personajes de mi infancia: los Plomez. Secundarios del cómic de Escobar (1904-1994), Zipi y Zape, los Plómez, eran un matrimonio de visitadores importunos, probadores de la entereza humana, y gorrones porfiados del tiempo y las honradas meriendas de la ilustre familia Zapatilla. Eran los fatigas, los palizas, los reverberantes, los impenitentes, crónicos de sí mismos e insoportables, y, por concluir en andaluz castizo, los jartibles. Y pensé, entonces, hacer desglose de cuantos pormenores podrían ser relevantes sobre aquella particular querencia pelmaza que me hermanaba mentalmente, a los insufribles visitadores del recuerdo. Éste es el resultado.