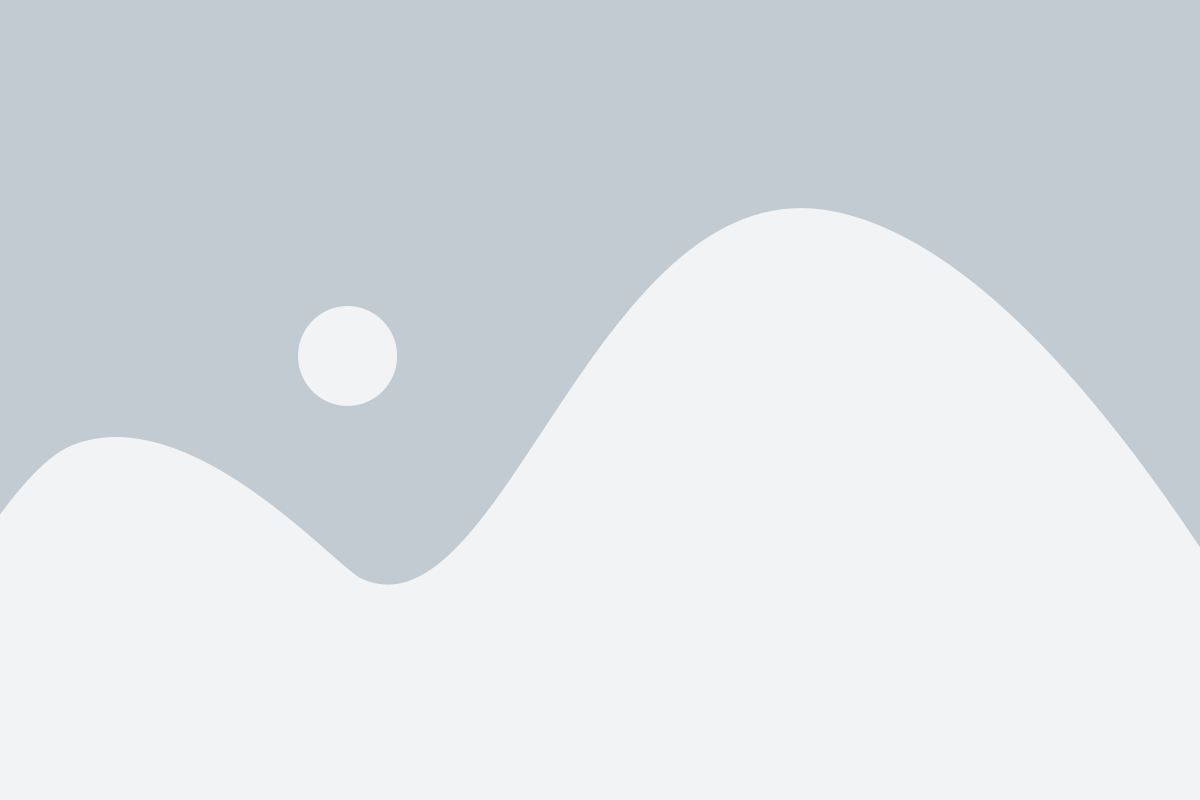1916 fue el año en que el horror tomó forma en Verdún. El del combate naval en Jutlandia, las batallas del Isonzo, la ocupación de Constanza o de Bucarest que llenaron los Balcanes de más humo y de más fuego. Hervores diabólicos: infierno peor que el del Dante, que se llevó al desesperado Trakl y estuvo a punto de hacerlo con el Apollinaire que ya había escrito la porosa masa de Alcools. Mala la guerra que se vive y no se cuenta de oídas para los poetas: Homeros abrasados al calor del fuego y la metralla; Homeros rehenes de otro modo de la memoria; Homeros que no pueden ser Homero. Año de desapariciones, algunas que esencian con la individual la de los mundos que representan: el de la muerte del viejo emperador Francisco José es, también, el del asesinato de Rasputín. Como en una obertura microscópica, el mundo que Joseph Roth abre en su Radetzkymarsch en la llanura de Solferino (1859) lo cierra, tres generaciones de Trotta después, precisamente con la muerte del emperador a quien el joven teniente salvó de una muerte anunciada en la batalla mítica contra Napoleón III y los piamonteses de Víctor Manuel II. La juventud deja paso a la madurez y esta a la vejez, antesala de la muerte: para los hombres; para las naciones y los imperios. 1916 como gozne; 1916 como bies menos de vida que de muerte.
Desde esa perspectiva 1917, 1918 son apenas los rescoldos de un viejo mundo ya muerto que se abre a un mundo nuevo entre las bombas y la locura de un continente despedazado: el de la atomización de los Imperios (el austrohúngaro, el alemán, el turco), el de las nuevas repúblicas europeas, el de los soviets. Años germinales más que crepusculares: un amanecer siempre tras el crepúsculo: en el crepúsculo mismo. Años de cieno y no solo de fuego. El eco de barro y de cañones acalla otros ecos, más limpios y perdurables: los del Tercer Centenario: el de los dos más grandes espíritus literarios de Europa, Shakespeare y Cervantes. Tiempo de vértigo barriendo el tiempo más hondo y más lento. El tiempo literario circulando a su ritmo propio, con sus cadencias, subterráneas tantas veces. Mientras Kafka escribe en su casita del callejón de los alquimistas en Praga el mundo que conoció su juventud y no solo su infancia se derrumba. Quien nació austriaco morirá checo, ocho años después. Quien era ambas cosas será solo ya una que niega la otra. Otro horror más grande, el nazi, acabará, solo unas décadas después, con cualquier vestigio en la ciudad de su familia y de tantos de los que amó, como Milena Jesenská, fantasmas de los que apenas pudo encontrar traza su biógrafo Klaus Wagenbach, al visitar Praga por vez primera en 1956, y que catalogó luego el celo minucioso de Reiner Stach: una brasa más del holocausto judío, del apocalipsis de Europa, resumida en una sola palabra al lado de tantos nombres: Auschwitz. Es el final abrupto de un tiempo, que guarda algo del refinamiento europeo para el ballet Parade de Erik Satie, de Jean Cocteau, de Léonide Massine, de Sergéi Diághilev, de Pablo Picasso, que data de esas fechas, estrenado en París en 1917. Una metáfora europea. Gotas de lluvia en medio de un volcán de fuego. Como las de Proust, trabajando incansablemente en su habitación forrada en la misma ciudad en À l’ombre des jeunes filles en fleurs, torre de marfil frente al mundo. “Aquí no parece que estemos en guerra” escribirá sobre este tiempo en sus cartas, en Le Temps retrouvé. Estertores de una ciudad que aún es el centro esenciador de la cultura europea: para propios y extraños: españoles, estadounidenses, hispanoamericanos.
Desde una perspectiva más amplia, la vida europea se ha precipitado en unas briznas -unos siglos-, dejando la occidental por lo demás de ser solo europea. Europa no es ya solo Europa, mas el tiempo sigue siendo el tiempo. En 1816, apenas salida en su primer medio siglo de vida de su segunda guerra con Gran Bretaña, aún no forman parte de Estados Unidos Texas, California, Arizona, Nuevo México, ni el inmenso México, al que aún pertenecen, es independiente de un Imperio, el español, que se extiende por los cinco continentes y controla todavía la mayor parte de América: gigante de pies de barro. (No hace tanto que españoles de las dos orillas se encontraron en cortes en Cádiz para tejer la primera Constitución liberal de Europa. Goya, Moratín, pero también Bolívar, San Martín, españoles de dos mundos, están vivos: activos. Morirán lejos de España los cuatro; los dos segundos ya como no españoles. Una metáfora española). Solo un siglo después, en 1916, Estados unidos es ya la mayor locomotora industrial del mundo, ha nacido Hollywood y el gran genio D. W. Griffith rueda la epopeya Intolerance, un gigantesco fresco de cuatro historias que se entrecruzan en un imaginario alucinante, presentado en septiembre en Nueva York: un “amanecer color púrpura” que Kenneth Anger describió como nadie al inicio mismo de su Hollywood Babylon. Una metáfora estadounidense. En un siglo el inmenso país por hacer ha construido una literatura nacional en inglés que, Edgar Allan Poe y Walt Whitman, Mark Twain y Henry James mediante, ha alcanzado resonancia universal, conmoviendo a Baudelaire, a Wilde, a los sumos sacerdotes de los templos europeos: París, Londres, Centroeuropa. Hasta el Oeste norteamericano, como recordará otro que luego caerá, Ezra Pound, víctima de las contradicciones del siglo y de las suyas propias, ha producido un poeta tan fuerte como para tratar Spoon River como Villon el París de 1460. Editado en Nueva York un año antes (1915) el poemario antológico –nunca mejor dicho- de Edgar Lee Masters será, de inmediato, un éxito a nivel nacional. Una Antologia palatina individualista, una epigrafía del alma estadounidense, de un poeta con honda conciencia política, que rechazará el obsceno imperialismo al que su país se lanza sin ambages a partir de 1898. Una metáfora americana.
El tiempo ha barrido también la vieja Europa. Es un siglo, pero parece un abismo. Es lo que tiene el rotar del tiempo, cuando la rueda gira de verdad bajo un motor violento. En 1816 Metternich es dueño del poder en Austria y árbitro de la política europea, tras el crepúsculo un año antes del huracán napoleónico en Waterloo; en 1916 el Imperio austrohúngaro se acerca a su fin en la forma de una gran hecatombe mitteleuropea. En 1816 Haydn ha muerto hace solo siete años y Rossini estrena Il barbiere di Siviglia; en 1916 hace tres años que Stravinsky ha estrenado en París Le Sacre du printemps y Schoenberg concebido sus más revolucionarias partituras atonales. En 1816 el Museo Británico de Londres adquiere las esculturas desgajadas del Partenón bajo la dominación turca por lord Elgin y el Imperio extiende sus dominios sudafricanos hacia el Natal; en 1916 se sublevan los patriotas irlandeses contra Gran Bretaña y los primeros carros de combate entran en acción en la ofensiva del Somme: una estampa escalofriante en que el futuro parece convertir en pasado el presente.
Pájaros no menos de hielo que de fuego sobrevuelan el continente. 1916 es también un año pródigo en muerte de escritores, como si el Centenario de la de los dos más grandes impregnase esa fecha con una cadencia amplificadora, llevándole efluvios de noche. Noche de 1616, noche de 1916: nocturna noche. 1616, en que mueren Cervantes y Shakespeare, es también el de la muerte –y un 23 de abril- en Córdoba del Inca Garcilaso, nacido en Cuzco; el año en que la Inquisición romana prohíbe a Galileo divulgar sus tesis; aquel en que los holandeses Schouten y Maire dieron, por tercera vez en la historia, la vuelta al mundo, uniendo sus nombres a los de Magallanes y Elcano (1519-1522) y Francis Drake (1577-1580). Metáforas también: del lanzarse al mundo europeo. Fechas emblemáticas, apretadas de vida que aún alienta, de eco que aún perdura. Vida que antes o después es siempre muerte. La muerte inevitable siempre, resituadora. La muerte en el mediodía mismo, en la medianoche, del poeta moderno: del modernismo. 1916 es el año de la muerte de Henry James, nacido el mismo año que Galdós (1843), que vivirá aún cuatro años, el mayor novelista en lengua inglesa desde Charles Dickens, alguien del pasado venido a llenar con su prosa deslumbrante, pre proustiana en sus meandros envolventes como humo aromático, un pedazo del futuro de la novela y el relato en Occidente. Singulares que son siempre plurales: muerte de Henry James y de Hector Hugh Munro, de Henryck Sienkiewicz y Jack London, de José Echegaray o Felipe Trigo. Año de muertes 1916, que presencia también la emblemática de Rubén Darío, el primer autor indiscutiblemente universal en español nacido en la América independiente. Literatura; arte: metáforas de la vida y la muerte. Hasta nosotros, una vibración de muerte llega. Como del mar o el alcohol, ese otro mar más profundo. Nacido como Rubén en 1867 muere solo un mes después que él, trágicamente, el músico Enrique Granados, ahogado en el Canal de La Mancha antes de cumplir cuarenta y nueve años. Destinos, que la vida no vinculó, por la muerte entrelazados. Resulta imposible no evocar, al leer las páginas transatlánticas de su travesía de 1898 en la España contemporánea, la muerte en alta mar del compositor genial, de regreso de su triunfal gira por Nueva York y Washington, adonde fue expresamente invitado por el Presidente Wilson, ahogado junto a su mujer, tras ser torpedeado el Sussex donde viajaba por un submarino alemán. Europa inconcebible sin América: el éxito, el fracaso. Henry James o Rubén Darío o T. S. Eliot, americanos europeizados, dejarán pronto paso a Albert Einstein, a Thomas Mann, a Arnold Schoenberg, a Ernst Lubitsch, a Pedro Salinas, a Luis Cernuda, europeos erradicados en la vivificante seguridad de América. Los europeos miran adonde se les mira, camino de ida cada vez más de vuelta.
Pero todavía no es así, o no del todo. En 1892 Rubén Darío viaja en el Tercer Centenario del Descubrimiento, por vez primera, a España: la bohemia en Madrid, su amistad luego rota con Salvador Rueda, la “gloria” de la literatura oficial de la Restauración: son pétalos de una flor que el poeta abre con su mirada nueva. “Torres de Dios” o un dios en su torre el poeta. En 1893, por fin París: conoce a Jean Moréas y a Paul Verlaine, el poeta que más le influyó, mito que apenas era aún carne. A fines de 1898 viaja a España de nuevo, esta vez como corresponsal de La Nación de Buenos Aires, ciudad en la que se había instalado en 1893, después de haber vagado por buena parte de América. Metrópolis universal por americana, no menos que Nueva York a su modo, por la que pasó ese año y donde se encontró con José Martí. La Nueva York de su adorado Whitman, muerto justo un año antes, a la que volverá en 1907 y, ya de vuelta, en 1914. Las calles de la gran ciudad y no prioritariamente el campo o la selva hallan con él acomodo esencial por vez primera en la gran poesía en lengua española. Pero Darío fue también, como luego Juan Ramón, un gran poeta en la prosa. Su España contemporánea, publicada con múltiples erratas en París por Garnier (1901), magníficamente editada ahora en México por Flores gracias a la pericia de Noel Rivas Bravo, es un ejemplo portentoso: un acto de amor a España hecho, como debería ser siempre el amor, desde la verdad. Un mosaico fílmico, que en cierto modo remite al arte que acaban de inventar los Lumière y poco después revolucionará Griffith. El poeta, como vio Octavio Paz y ejemplificó López Velarde, es “una suerte de Charlie Chaplin avant la lettre”. Perdido en la ciudad, que él mira: que no le mira. Sensitivo de la realidad, visto desde 2016, nada parece haber cambiado en un siglo en España… habiendo cambiado no solo en la superficie tantas cosas. Rubén capta el árbol de la esencia en medio del bosque de los detalles: substancia que no se le oculta bajo los accidentes. La cuestión catalana, ya efervescente en la Barcelona de 1899, cuya primera ignición arranca para tantos catalanes justo de dos siglos antes, en 1716, con los Decretos de Nueva Planta de Felipe V, que declaran abolidos los fueros catalanes; las impresiones de la capital, Madrid, de sus estrenos, sus escritores, sus políticos, sus calles abarrotadas; la pasión por los toros desbordante y al tiempo cercada por una relevante presión antitaurina: nada se escapa a la diagnosis del poeta, que penetra como solo puede hacerlo el amor cuando alienta en el genio. Su análisis sobre el carácter en el fondo no religioso de España es de una modernidad –de una actualidad- que asombra. Permanece en España durante 1899 y parte de 1900, antes de marchar a París.
El tiempo es poroso. Desde un futuro que aún no llegó se mirará el pasado que todavía es presente mientras se vive. Diciembre de 1898, días de 1899, invierno de 1900 visto desde 1916, cercana la noche última. Segundo viaje español evocado desde la perspectiva de 1916, cuando, agotado por la vida y el alcohol, por la vida y las muertes, muere el poeta en Nicaragua, después de media vida repartida en Europa y los extremos de América, solo un mes después que Granados, que solo viajó una vez a América… que sería la última. Contradictoria por lo común la genialidad, una paradoja parece acompañar al genio. Siendo el poeta que trajo a la poesía en español lo nuevo hoy Rubén nos parece antiguo. Quizás porque más que lo nuevo nos trajo lo moderno y nada se vuelve más paradigmáticamente viejo que lo que un día fue lo opuesto. Lo viejo, lo antiguo, que es lo clásico, lo ajeno a las modas que un día pudo encarnar en la cáscara. Lo que permanece. Como su poesía, como su prosa, que hoy no es moderna, que es clásica. Imperecedera. Sencillamente porque es grande: la más grande poesía en español desde la de Góngora para José María Micó, en una hipérbole, sabida mirar, tan solo aparente.
El tiempo es elástico. 1916 visto también desde la perspectiva de 1899. Intuido por Darío en lo que era hacia el futuro; marchando hacia él, radiantemente. Con su pasado de entonces: con su anhelo de futuro que también será pasado. Visto por nosotros ahora en esos dos pasados. Días de 1899, noche de 1916. Solo hay muerte cuando se acerca la muerte. Pero vibra la vida cuando se vive lejos aún de lo que llegará un día. Es “la sal de la gloria, el oro del ideal, el alma del mundo” lo que lo mueve a él como a Cervantes: como a su hidalgo. Huele a océano aún ese diciembre. El poeta se asoma desde cubierta hacia un mar de estaño. Eleva el barco al cielo su bosque de árboles. Siente que está en casa propia mientras a su lado el sí suena y una muchedumbre de lenguas alrededor de una mesa se sienta. España, España le espera.
Es así como me gusta siempre recordarlo.