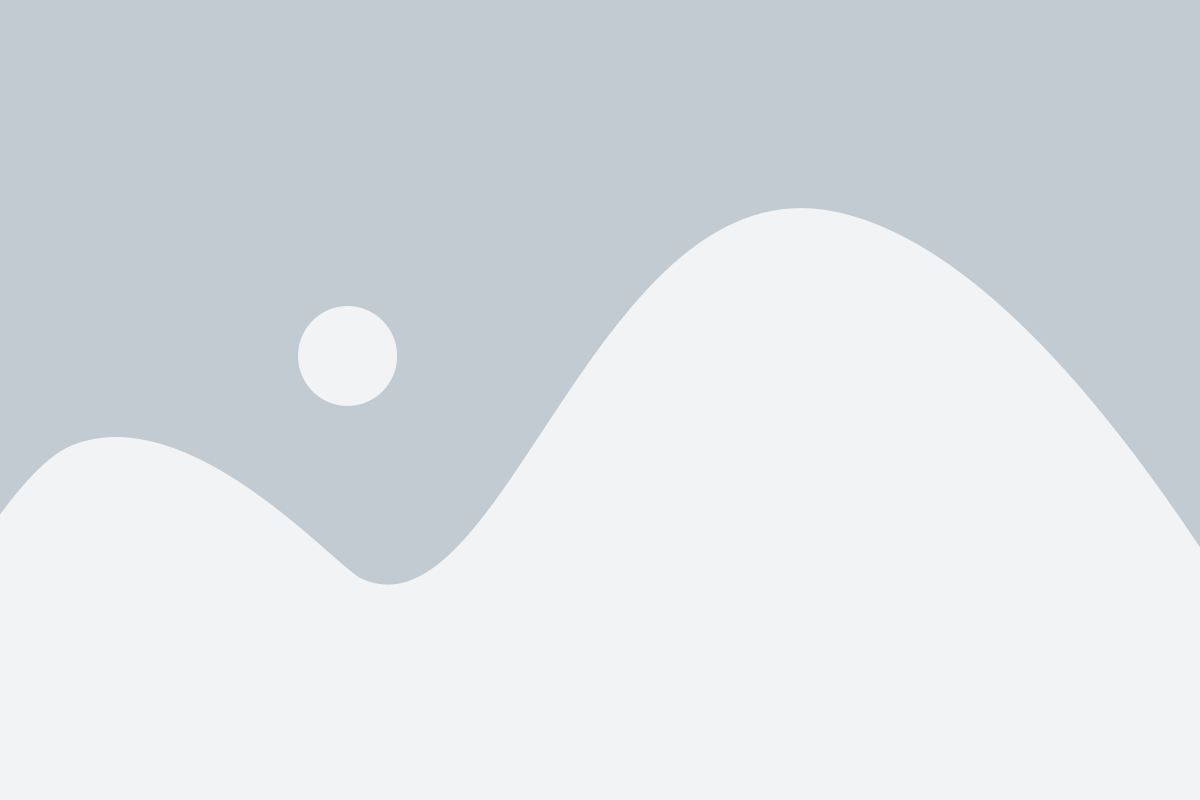ALFONSO CASTRO
Alfonso Castro
El spleen del malditismo, la acidia finisecular, el vacío insomne, bajo la mirada del flâneur que deambula por la ciudad como por una brisa itinerante. Soledad entre la multitud, embriagándose con las formas de la vida moderna. Flores de Baudelaire; miradas de Degas o los Goncourt; comedia humana de Balzac, galdosianamente. Buscando algo que apenas encuentra, lleno de sentido por la búsqueda misma. Incienso y mirra las calles, las tiendas, las plazas: materia para el pintor, para el poeta o el novelista. Hábitat, como esenció Walter Benjamin, intentando desentrañar el laberinto de la ciudad moderna: la de Les Fleurs du mal (1857) o Le spleen de Paris (1869). Nadie ha cantado esto como Walt Whitman en sus aspectos luminosos. Hojas esparcidas como hierba, entre 1855 y 1891. Limpias muchedumbres acabadas de nacer, nadando como barcas por las calles desbordadas, corazones parecidos que laten como un solo hombre distinto. No acepta el poeta en la ciudad tectónica, puesta en marcha por el motor del mundo, nada que no sea ofrecido a los demás. Ciudad para todos, bajo las luces de la ciudad. Sombra, también, bajo la luz: bajo las luces. Plural que difumina los singulares en un solo singular abstraído, prefijándose. La ciudad deslumbrante de Baudelaire es también la urbe fagocitadora de Zola, de Hopper, de Fonollosa. Cara que es cruz, extremos de un lazo, reversos. Tras los cristales empañados de la ciudad creciente de Whitman o Darío apenas se oculta la negra urbe opresiva de Kafka o la ciudad nublada que se disuelve, como uno en ella, de Álvaro de Campos, Ricardo Reis, Bernardo Soares: gotas de agua oceánica en una tormenta sobre el estuario del Tajo, lluvia que no deja respirar la vida, brumosamente. Sentimiento de un Occidental de Cesário Verde, al final de cuyo hilo baudelariano está Pessoa, río que será océano, fingiendo las voces que casi nadie oye. Abre, con él, el poeta de pronto los ojos que no había cerrado. A la vida que bulle, a la vida que muere para quedar, como un abrojo, en su orilla urbana, tajo, mar, océano. Son los cadáveres aplazados que procrean en el vino ocre de la calle. Temas modernos, zolianos; dignos del temperamento poroso de “les actualistes”: Monet, Renoir, Bazille, fascinados con París. A la calle se lanzan, a pintarla, como nunca se había hecho hasta entonces. Ochenta años después serán los jóvenes cineastas de la nouvelle vague los que sacarán sus cámaras al exterior para captar la vida con un arte aún no inventado, huyendo, como ellos antes, de los artificios del estudio. Truffaut, Godard, Rohmer, a los que se acusará de “parisismo”. Un tanto la estética del fabliau, estilizada, con su propensión a la vida cotidiana y los ambientes verídicos y hasta vulgares, impregnará su pintura, pero también el arte fílmico de Jean Renoir, hijo del gran pintor, que sirve de puente entre ambos mundos: será de hecho en parte Godard el que señalará Éléna et les hommes (1956), con su canto a la frivolidad como la más elevada forma de civilización -algo por lo demás muy francés-, como ejemplo paradigmático, “disfrazado de ópera bufa”. En el año de la crítica devastadora de Albert Wolff a Renoir en Le Figaro, Edmond Duranty, amigo de Degas, proclama en La Nouvelle Peinture (1876), reivindicándolos: “El lápiz se mojará con el jugo de la vida”. Instante hecho fogonazo eterno en la retina, que une al ojo el alma y el alma a la vida. Juego de espejos, en que la luz se impone a la lupa de tantos miopes: París será recreado como nunca ese mismo año por Renoir en Le Moulin de la Gallete, colores festivos, nutridos, vaporosos, en un inolvidable Montmartre azul, fresco, jubiloso, que su hijo Jean recreará tres cuartos de siglo después en su primera película francesa, tras la Segunda Guerra Mundial: French cancan (1952), con aquella deslumbrante secuencia final, que dibuja para Jacques Rivette una oda a la esencia del cine: el movimiento. Metáfora del arte urbano. En el lapso de una generación, un espacio servirá a dos espectros: pintura y filme, instante y vértigo. Padre e hijo. Como la pulsión íntima de la ciudad moderna entre sus dos extremos. Del adentro del café o la taberna a los afueras del adentro: aceras, calles, aire. Viento. Siempre un núcleo para buscar luego el viento; para también traérselo. (Café Guerbois de la Grande rue de Batignolles, donde los jóvenes rebeldes demolían la dibujada compostura del “perfecto” Ingres; Florián para el café en Venecia de Henry James, tras perseguir a Tintoretto en la bruma del espacio y el tiempo; La Carbonería para Portobello o para mí, como en un fondo de Sánchez Perrier que acogiese, al trasluz, un desfile de rostros de Romero Ressendi, en las recordadas noches de Sevilla). A impregnarse, a mancharse de vida. No podía ser otra la consigna.
Amor; también desgarro. Bajo la lluvia tamizada de Caillebotte –una de esas elegancias parisinas que parecen difuminadas en fieltro-, que adquirió entre otros ese cuadro fascinante de Renoir, se esconde otra lluvia, que quema por dentro: Cézanne, Van Gogh, Edvard Munch. Jardín con espinas. Agua que no apaga el fuego; fuego que no apaga el vino, aunque se intente. Desgarros íntimos, que llueven por dentro: el adentro abducido por un afuera desolador, agudo como un grito que callase, como un silencio que gritase hasta atraparte por dentro. Ácidos del alma, que a veces parece que solo sabe de ácidos. Bebedores ensimismados trasiegan sin mirarse en un diner del Greenwich Village, mundos impermeables y paralelos separados por lonas invisibles. Un paseante solitario cataloga inmisericorde los rótulos de las calles, Nueva York o Barcelona, mientras escancia su colección desesperada de crímenes y vidas solas que se cruzan y se tocan y se matan a veces sin jamás mirarse. Nighthawks o Ciudad del hombre. Nada describe la soledad de una gran ciudad (“the loneliness of a large city”, de que hablase Jeremiah Moss) como las luces de neón sobre las inmensas estepas de un corazón sediento: de luz, de bruma, de olvido; es decir, de recuerdo. Soledad ante todo del hombre urbano, moderno, estadounidense. Mulry Square “and the Dark Side of the American Psyche”. Territorios para el lienzo, para el poema, para el cine. No extraña que Melville o Chandler supieran reflejar como pocos el horror de los espacios abiertos (cada uno a su modo). Tampoco que Robert Hughes enhebrase sus nombres al mundo rescatado por el ojo nocturno de los cuadros, clínicos sobre la soledad, de Edward Hopper. Ciudades que se desvanecen, como los hombres que existen sin que parezca que vivan en ellas. Ajenidad esencial de la moderna vida urbana. Cities on the run (1996-1998), de Melvin Charney (“tracking images”). Golems urbanos y el infierno del no-lugar, que estalla en la degradación de los suburbios industriales. Bloques de pisos que buscan una ciudad, que huyen atemorizados, como en Hérouville-Saint-Clair (1995-1997). Ciudades cancerígenas, expandidas como aceite, que se deshilachan inarticuladas. (¿Es una ciudad Bombay? Más peligrosamente aún: ¿es una ciudad Los Ángeles?). Hombres perdidos, vueltos en sí y extraídos al tiempo de sí mismos. Bebedores de absenta, buscando un lugar donde no ser ya uno mismo: donde serlo tan solo. Degas ahí mejor que Manet; L’absinthe (1875-1876) que Le buveur d’absinthe (1858-1859), que empieza a pintar Manet un año después del escándalo suscitado por Les Fleurs du mal de Baudelaire. No es sólo una cuestión de gradaciones. El borracho de Manet es un poco como los de Hals o Velázquez, pintores que admirase tanto. (Amores por lo demás compartidos: Degas y Manet se conocieron en 1862, cuando el primero copiaba en el Louvre a Velázquez). Flota(n). Bebidos más que bebedores, el alcohol pasa por ellos como un lápiz que les diese forma, no como una goma que los borrase, que los fuera borrando, vaso a vaso, por dentro. El rostro de Ellen Andrée, en el innítido cuadro de Degas, transmite justo lo opuesto: un perderse como gas en el adentro. Es el mismo abismo de los jugadores de cartas de Cézanne. El adentro evaporado del impresionante retrato pintado por Iliá Repin en 1881 de Músorgski. Miradas sin miramiento. Miradas azules, clavadas por dentro. Es ante todo una cuestión de interiores anegados o no por la luz o el vacío del afuera percibido por el artista siempre desde dentro: una cuestión, como siempre, de quien mira lo mirado y no de lo mirado simplemente. Intransferibles adentros: lo mirado termina por volverse la mirada, si esta es higiénica: emblemática. Se ha hecho notar (pienso en Peter H. Feist) que ni en sus años más difíciles, cuando sus pinturas provocaban ante todo risa y se morían literalmente de hambre, se dejaron arrastrar Monet o Renoir hacia la pintura del tedio o la angustia vital y que juntos avanzaron hacia un cada vez más claro y luminoso mundo de imágenes. ¿Por qué nos parecen más cínicas las deslumbrantes bailarinas de Degas que las de Renoir, que entre otras cosas pintó niñas con un amor y un color fascinantes? (Un amor que solo halla parangón en la pintura occidental en los lienzos pintados por Murillo en Sevilla dos siglos antes). Mirada impregnada con lo que se es siempre. El siguiente paso en esta escala del vacío lo dará Munch en 1893. Skrik desgarrado, desgarrando el silencio. Desgarrando en silencio. En esa línea de devastaciones espirituales, Picasso pintará su clavante Bebedor de absenta azul en 1903 y de esa época es también el onírico Der Absinthtrinker (en checo Piják absintu) de Viktor Oliva (1901), que refulge como una bocanada de opio líquido en el praguense Café Slavia. Es este un territorio nuevo y distorsionado, en que hasta el alcohol puede ocupar el espacio central de un acto solitario, absorbente y despojante, que aleja y no acerca al trasegador absorto, y no parte ya de un rito dionisiaco en que el individuo se disuelve activamente en la comunidad que festeja, como en tiempos remotos. Ya no gotean del techo leche y vino, mientras se cubre el telar de hiedra y sarmientos, como cantaba Plutarco. Sobre esto ha dejado modernamente Walter Otto páginas inolvidables. En aquel tiempo, fuerzas primigenias se desencadenaban para traer la verdad, que enloquecía a quien la contemplaba… hasta volver a la normalidad luego. Salía uno de sí mismo para entrar, de ese modo, en todo. Ritos iniciáticos, afirmadores de un colectivismo individualizador, producían un individuo colectivizado, temporalmente desindividualizado así. Ritos antiguos, que conseguían para siempre lo uno resaltando un instante lo otro. Príapo, Silenos, Dioniso, Baco. Divinidades campestres, lúdicas o aterradoras, asumidas y cantadas por poetas ciudadanos: Ovidio, Tibulo, Píndaro. Para la civilización griega (y la romana), que desde el mythos alcanzó el logos (y desde el fas forjó el ius), la ciudad fue protección, fue cultura, lo fue todo. La ciudad balsámica de límites humanos del filósofo ateniense, el jurista romano, el pintor renacentista o barroco: ágora, foro, plaza pública. Espacios que forjaban ámbitos; ámbitos que posibilitaban hombres que creaban: ética, fórmulas procesales, pintura al fresco o al óleo. Paisajes espirituales. Los árboles solo interesaron a Sócrates si daban sombra al hombre: al hombre que en la ciudad hablaba con otros hombres. Lejos aún del germánico Beethoven, que proclamó, desde la ciudad por supuesto, que amaba más a un árbol que a un hombre, se yergue ese mundo luminoso, que esencia la cultura transparente del Mediterráneo. Esta visión esencial de las urbanitas como tejido muscular para el desarrollo espiritual y no solo material del ser humano sobrevivió a los epígonos de un mundo que acabó como todos por derrumbarse: Ausonio, Prudencio, Rutilio Namaciano. Poetas urbanos incluso cuando cantaron a bosques, ríos, campos. La idea sobrevivió, como sus productos, a la ruralización que sumió Europa, creando espacios nuevos y continuadores, como la Universidad, la gran creación del espíritu medieval, el mundo de Petrarca o Bártolo, deslumbrante invento ciudadano, extendida como articuladora de la ciudad desde Italia también hacia la Europa nórdica: la Europa urbana de Van Eyck, de Erasmo, de Grocio. La ciudad de los pintores nuevos, de los eruditos nuevos, de los juristas nuevos, antiguo en su célula casi siempre lo nuevo. La ciudad atmosférica que inventaron los griegos y codificaron los romanos, trasplantada luego como un injerto. Jardín europeo del Bosco o Durero. Verdes de Prima Porta o de Corot; callejuelas de Pompeya o de Vermeer. Translaciones. Variaciones sobre el mismo tema. Es aquel el universo evocado cientos, mil, dos mil años después por Cavafis, incomprensible sin el café junto al muelle, el sol de la tarde, el ruido en la calle.
La ciudad moderna ha dejado de ser eso. Ciudad del hombre para el hombre de la ciudad.
Esa ciudad de horizontes controlables en un vistazo fue la que creó la filosofía, el teatro, la ciencia del derecho como experiencias significantes para el individuo, al tiempo que aglutinantes del colectivo: en Atenas, en Alejandría, en Roma. También en Bolonia, en Sevilla, en Colonia. Es este papel central lo que ahora naufraga. ¿Son posibles, viables estas artes densamente humanas en un contexto deshumanizado sin depauperarlas? ¿Son plausibles, tal y como las conocemos, como respuestas efectivas a los problemas del hombre robotizado? ¿Puede el delicado derecho de juristas preñar la vida de la megalópolis contemporánea, y articularla? Para los habitantes de la macrourbe deshilachada ¿significa hoy lo mismo un poema o un cuadro? Cabe dudarlo. Faros en medio de la nada, de la bruma cibernética, de la charca o la flama. Si no encontramos una alternativa viable, no solo materialmente, a la inhumanización que lo ha despojado de lo mejor de sí mismo, Occidente tal y como lo hemos conocido habrá muerto. (¿Podrán serla, adaptadas ellas mismas, aquellas artes?). Vivimos, quizás, un rojo crepúsculo. Final, que es siempre principio.
Alfonso Castro
es Catedrático de Derecho romano en la Universidad de Sevilla