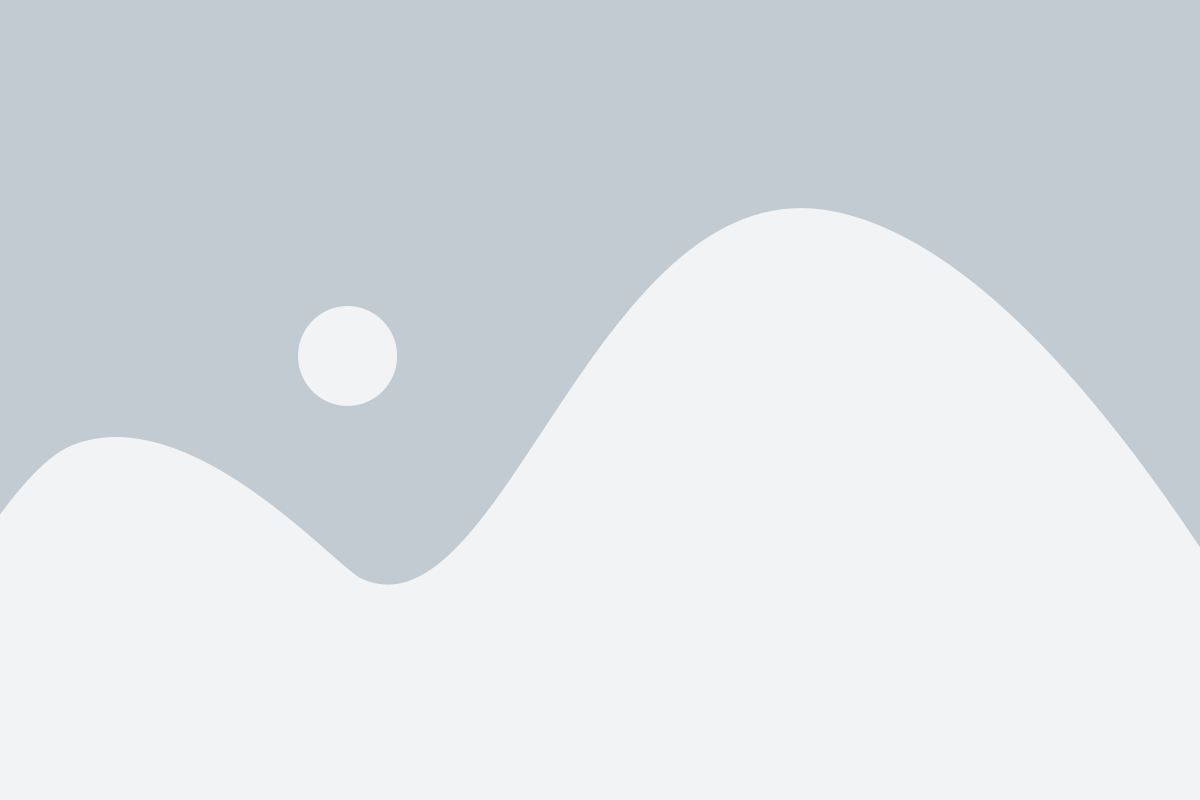Por: Profa. Dra. Myriam Herrera Moreno. Facultad de Derecho, Universidad de Sevilla.
Universidad de Sevilla.
Descubres que, a tu alrededor, la textura del mundo se ha vuelto porosa, misteriosamente esponjada y te preguntas por qué, en todo cuanto miras, palpas, o paladeas, notas abiertos raros orificios, con salida a un viejo depósito interior, cuya misma existencia desconocías. Y, antes de que se ilumine el neón de la advertencia -“¡Es la edad, estúpida!”- te habrás dado cuenta de que, en el hervor del tiempo y lo vivido, tu existencia entera se ha hecho una gigantesca y oronda magdalena de Proust. La literatura tiene formas cariñosas de sugerir las mismas cosas que gritan la biología o el espejo.
Esto asumido, una comprende mejor. Por ejemplo, que, después de un trance poco glorioso, donde recientemente, rendí mi mejor versión de pelmaza atosigante, se abriera, en mi mala conciencia, un enorme boquete, por donde me vinieron a saludar, con su terrible empaque plúmbeo, aquellos personajes de mi infancia: los Plomez. Secundarios del cómic de Escobar (1904-1994), Zipi y Zape, los Plómez, eran un matrimonio de visitadores importunos, probadores de la entereza humana, y gorrones porfiados del tiempo y las honradas meriendas de la ilustre familia Zapatilla. Eran los fatigas, los palizas, los reverberantes, los impenitentes, crónicos de sí mismos e insoportables, y, por concluir en andaluz castizo, los jartibles. Y pensé, entonces, hacer desglose de cuantos pormenores podrían ser relevantes sobre aquella particular querencia pelmaza que me hermanaba mentalmente, a los insufribles visitadores del recuerdo. Éste es el resultado.
Ante cualquier rasgo que podamos inferir adaptativo, procede conjeturar posibles anclajes evolucionarios. Alzar, en efecto, las hipótesis que los escépticos ridiculizan, al bautizarlas como “ Historias de Justo así” , evocando a las simplonas “Just-so Stories” de Kipling: el origen de las rayas de las cebras o de la piel rugosa del rinoceronte. Yendo a cuentas: ¿cuál puede ser la utilidad evolutiva que explicaría el universal rasgo pelmazo?. Hay pensar que, a diferencia del psicópata, de angosto y furtivo nicho ecológico, el pelmazo es ubicuo, y menudea. Todos venimos naturalmente equipados para el ejercicio de las artes pelmazas, y cabe pensar que, en ello, haya mediado no solo la selección individual, sino, asimismo esa polémica selección bio-cultural, o de grupo, que hoy defienden paladines como Boyd, Richerson y últimamente, un darwinista ortodoxo como Wilson. En otros términos: las ventajas de ser pelmazo no aprovecharían solo al ancestral interfecto, sino se habrían extendido al colectivo que lo soporta. Siendo el individual más que obvio, resta indagar sobre ese incógnito beneficio de grupo, o, al modo constitucional, avistar el “fin social” de lo pelmazo.
Harto dificil, evocar a un pelmazo pleistocénico. Es uso bio-social acudir, en casos semejantes, a ejemplos animales, y, así, seleccioné, como fuente de conjeturas al críalo –clamator glandarius- un cuco empenachado y acabado pelmazo, en su estado pristino. Éste ave, al modo picaresco, desliza sus huevos en el nido de otra especie. El polluelo clamator es, por supuesto, el más pedigüeño y acaparador, en desmedro de sus pseudo-hermanos, expoliados, mohínos y flacuchos. En nuestros días, cierto estudio ovetense, de gran impacto, pone en valor cómo, a diferencia de lo suscitado por otros cucúlidos, la naturaleza, en su guerra armamentística, no ha provisto a las especies anfitrionas de radares anti-críalo, para detectar y expulsar patrañuelos. Y es que, alojar un Críalo, al cabo, traería cuenta: el polluelo entremetido excreta, al parecer, cierto olor nauseabundo que pone en fuga a gatos y rapaces. Este exquisito mutualismo reconvierte, así, al tósigo irritante en bien comunitario.
Desde este modelo, al nivel de intra-especie, el pelmazo humano podría ser, en efecto, un verdadero talismán, el perfecto repelente contra depredadores. Sensación extraña, tener eso que agradecer, tantos años después, al afable energúmeno que me acorralaba en aquellas fiestas, sin dejarme capacidad de maniobra. Y un alivio, saber, por otra parte, que en mi historial de intrusiones pelmazas, sin exceptuar la ocasión reciente, yo podría haber estado ejerciendo un noble, aunque hediondo, efecto protector sobre mi víctima. Algo sin embargo, no empasta bien, en este paradigma: a lo largo de una cauta evolución bio-cultural, el pelma sí ha generado toda una panoplia de alertas, alarmas y prudenciales detectores.
Así, frente a la variante Plómez, conocemos, por las novelas de Balzac, de Austen o de Trollope, cómo una rancia aristocracia desarrolló convencionales filtros. Cuando el inoportuno se acercaba a tomar posiciones, el servicio doméstico le anunciaba que “los anfitriones no estaban en casa” (también a la hinchada de Elvis, un siglo después, se le advertía, de que el cantante “ya había abandonado el edificio”); y era así como el pelma apelmazado, dejaba su tarjeta de visita, y ahuecaba su ala penosa de críalo chafado. El sentido era reversible, y alguna invitación condescendiente, podía participar algo así: “El próximo jueves, Lady X estará en su mansión de Belgravia, de 5 a 7 de la tarde”. Se cuenta que, al recibir una de estas olímpicas misivas, Bernard Shaw, el avieso irlandés, había respondido: “Mr. Shaw, igualmente, en la suya ”.
En Maribel y la extraña familia, ese personalísimo dramaturgo, Miguel Mihura, hace que una anciana viuda contrate a su particular matrimonio de visitantes para romper su monotonía. Pero aquella visita de alquiler, en virtud de una cláusula anti-Plómez, quedaba vinculada a evaporarse, a la señal convenida: bastaba un “Pero ¿ya se van ustedes?, nada nada: si tienen ustedes prisa, no hay que entretenerles”, y, mansamente, debían despejar. Eso sí que es blindarse.
También a las anfitrionas puede cargarlas el diablo: “Ved a nuestra noble hospedadora. El amor que nos persigue es nuestro tormento, a veces, y aun así, como amor, lo agradecemos”. Así de gentilmente se quejaba el rey Duncan de la suya, Lady Macbeth, apenas antes de recibir de ella el agasajo definitivo. Por otra parte, también hay huéspedes infernales. El vampiro, igual que tantos monstruos criminales, puede deconstruirse como pelmazo de encallecida resistencia. Según la leyenda, un convencional chupa-sangre (vamos a atenernos a la ortodoxia vampírica) solo se adentra en la casa de su víctima, si ésta, voluntariamente, le abre puertas. El allanamiento vampiro solo se da en su forma pasiva. Y aquí el desamparo sangrante: en la normativa penal española, la legítima defensa de morada solo cabe frente a la entrada indebida (art. 24.4 CPE). Para expulsar al satán atrincherado en casa, re-expedirlo a su reino de tinieblas, la excusa se pone cuesta arriba. El Derecho penal mima al enemigo.
En cuanto variable, lo pelma es lábil y elusivo. Conscientes de ello, antes de seguir conjeturando, convendría abocetar un simple ensayo tipológico, con el ruego al lector mejicano, de aportar variantes nacionales y locales. A la categoría fundacional, la del Plómez inoportuno, adjuntamos las de pelmazo extenso, intenso, intruso, falso positivo y aguafiestas.
El pelmazo extensivo. Por definición, el pelmazo es un secuestrador del tiempo, dándose el caso de que el secuestro es infracción de eventual consumación instantánea, como un posible delito permanente. En este último sentido, a veces, el cargante se hace elástico, tiempo adelante, cronificando su influjo redundante, extendiendo su secreción hasta perpetuarla como infierno inagotable. Con el Minimalismo, la Música, que vive en el tiempo, nos aporta un perfecto ejemplo de esta desparramada variedad. En su día, Schubert fue capaz de crear casi infinitas melodías, más de seiscientos lieder, todos ellos distintos, completos en sí mismos, cada uno con su propio carisma. Pero es que, entre un mundo y otro, entre una y otra expresión de identidad, un creador sabe abrir y cerrar un círculo, coronar una altura y reemprender, de cero, otra propuesta. Hasta el delincuente en serie se toma un tiempo de refracción, y solo se hace vulnerable cuando pierde, del todo, su miserable capacidad de escansion antisocial. El Minimalismo –de los coetáneos planteamientos musicales, el más asumible, con músicos grandes, como Arvo Pärt- se solaza, sin embargo, en una agónica “dilación indebida”. Pruebe, el no iniciado, con Tehillim (1981) de Steve Reich, basado en salmos hebreos de pletórica alabanza. Es música exultante, tímbrica, formidablemente percusiva. Pero sosténgase el oyente en esta entusiasta propuesta, más allá de media hora, no digamos ya el tiempo íntegro que consume la obra. Notarán cómo, definitivamente, el aire no se serena. Accederán a la música de las esferas plomizas, o ni más ni menos, al sonido tozudo del indecible pelmazo in extenso.
El pelmazo intenso. En el mundo académico, estamos hechos a ellos: los doctorandos, por supuesto. La suya es una densidad programática, afiebrada, que cursa a veces, como empecinamiento centrípeto, otras, como energía émbolica que arrastra al prójimo por la torrentera de unos pelmazos y absortos pensamientos. Justo así debe ser. En la célebre distopía de Ray Bradbury, Farenheit 4.5.0, el mundo pone sus extremas esperanzas en unos alunados que memorizan y se abisman, cada uno de ellos custodio de alguna de las grandes obras humanísticas, preservándolas, en su integridad y fuerza. Siempre pensé que aquella fervorosa custodia era emblema del trabajo de tesis, esa abismal experiencia mono-maníaca. De genuino síndrome doctoral, habla el gran maestro, proto-tutor de tésis, Polaino Navarrete.
Así, al avistar al mofeta doctorando, tras un primer amago despavorido, ningún profesor le da esquinazo, aunque, de lejos, pueda olfatear su efluvio atosigante, aunque tenga la certeza de que aquel maravilloso resabiado, vaya a informarle al dedillo, sin recatar un solo vívido detalle, sobre la integral de sus recientes y enjundiosas conclusiones. Amamos al sincero pelmazo doctoral. Nada que reprocharle. Y no porque que, el suyo, sea un paroxismo inimputable, sino por cuanto alcanza la más luminosa justificación en el ejercicio, irrenunciable, de un deber de verdad y conocimiento.
Hay también una coda: a lo largo de una vida investigadora, por un magnetismo extraño, regresa el volandero post-doctor a su tema primigenio, casi al modo de un Anteo plúmbeo que volviera a su Tierra mineral, para reponer fuerzas. No hay que tomar a lo trágico esta tozuda fuerza de imantación. Y es que el antiguo pelma, que en él sigue habitando, muere por este aliviado ejercicio de nostalgia, donde recobra un tiempo de dulces seguridades. Días de inocencia voraz, en que un sabio y admirado maestro lo llevaba un prado amable, allí, donde una sola e infinitesimal idea, le hacía de pasto, feliz y nutritivo.
El pelmazo intrusivo. La Casa de la cascada, de Lloyd Wright, es un modelo de humanidad adaptada, vuelta roca y agua fluyente, que se deja acunar, sin forzamiento, en el regazo de la naturaleza. Pero -al margen de valores pintorescos, de coartadas posibles- atisbamos al pelmazo intrusivo en el Palacio da Pena, que azota la serena Sierra de Sintra, en el descortés Palacete de Carlos V, en plena Alhambra, en el horror viscerado de Las setas, que pone atisbos de intestino grueso en el corazón de una Sevilla venerable.
Sería sencillo, si solo fuera odio. Odiamos cordialmente a ciertos figurones como el Homais de Madame Bovary, o el Casaubon de Middlemarch, como a tantos otros, narrativamente funcionales. Pero no nos invaden. Tampoco nos provoca el inepto colono del paisaje que nos trae al pairo, cuando enrarece un aire, más suyo que nuestro, cuya pureza no nos resulta más querida que su estado viciado. Esos personajes –así, los animáculos surtidos de “El Principito”, con Su dengosa Alteza abriendo paso, los jartibles fantoches cosmo-alegóricos del “El hombre que fue jueves”, y, otra vez, suma y sigue- no son pelmas intrusos sino nativos de un planeta zombie, del que solo anhelamos la máxima distancia.
El verdadero intruso clava su tienda en sagrado. Es un vil infiltrado en el jardín cerrado de nuestras más radicales devociones, allí donde aspiramos a que nuestros disfrutes esenciales se respeten. Ese lugar de encantamiento, se despliega para mí de San Petersburgo a Moscú, como un tapid de grandezas, mezquindades y redenciones. Se extiende sobre perspectivas, altivas y heladas, de los salones mundanos a los cafés de estudiantes, a través de campos labrados por campesinos semi-esclavos, a lo largo de verstas recorridas por trenes fatídicos. Es el paisaje, en suma, de Ana karenina, o de Guerra y Paz, poblado de figuras imperecederas. Pero entre ellas, tampoco termina de perecer Levin, ese fatigas, el místico agro-cargante, cuyos deliquios a nadie interesan -a nadie sincero, al menos; o ese correoso Napoleón, el jalador de orejas, invasor menos de Rusia que de nuestra santa paciencia, cuyos pruritos nunca, con mayor y más estomagante detallismo, recreara un genio literario del nivel de Tolstoy.
El falso positivo. El experto literario, en sus dominios, posee las claves eruditas y el manejo de argucias técnicas para hostigar nuestra vida lectora, a base de morteradas pelmazas. Cuando va de malas, nos inocula sus prejuicios, nos hurta la ecuanimidad, como nadie podría. Pero, seamos justos. Ese latrocinio, de quien solo así sepa ganarse el pan, (lo siguiente sería mendigarlo) sería un hurto famélico, infligido en estado de necesidad y -todo sea por Dios- justificado. Sin embargo, las eximentes tienen un límite tajante en los excesos extensivos. No hay exención para críticos biliosos como Sainte Beuve, o mostrencos, como aquel Bonafoux, que acusó de plagio al Clarín de La Regenta. En esta misma línea, hay pelmazos, algo más sectoriales, que a pesar de esos sesgos prejuiciosos, saben preservar sus magias esenciales. Citamos, entre ellos, al Juan Valera ensayista, en su indigesto rechazo a la Pardo Bazán como académica; al Borges más rabioso y espumante, el hidrófobo pelmazo anti-Gracián; al no menos patético Nabokov, cubriéndose de oprobio al patear a Dostoyevski. Que el escapulario del Carmen nos libre de tanta obcecación. Por mi parte, nunca olvido a un bajuno cronista de suplemento literario, cuya imbecilidad todavía evoco con encono cíclico, siempre sin perder la fe maledicente.
Yo tenía veinticuatro años y un interés por leer espoleado por la idea de que en cualquier momento, podía fulminarme un rayo, o atontolinarme el tiesto llovido de un balcón, sin que hubiera leído pasajes esenciales. A aquella edad provecta no había tocado a Proust ni con guantes de látex. Unos años atrás, aquel experto, me había resumido “En busca del tiempo perdido” como obra crecida sobre el deber de detallarnos las zozobras de un niño, especie de maníaco autoreferencial, a la espera del beso materno de buenas noches. Así, sin anestesia. Durante años, persuadida de la índole petarda de semejante narrativa, me hice fuerte en la idea de guardarme de ella, como de una seta nuclear. Aquel verano, por fin, vencí mis reticencias, y descubrí, como un Tomás atónito que palpara las yagas prodigiosas de la confirmación, hasta qué punto el Proust pelmazo resultaba ser un falso positivo, del todo incólume, ante calumnias y simplificaciones.
Finalmente el pelmazo aguafiestas. En su teoría de la tensión Robert Agnew observa un máximo riesgo criminógeno en la ira que provoca la frustración de legítimas expectativas. La variedad oprobiosa del aguafiestas, es, en efecto, del todo tensionante y, por ello, una amenaza a la salud pública. No desconsideremos lo que puede precipitar un pelmazo que expropia nuestra alegría, cuyas jeremiadas nunca valdrán como cabal justiprecio. También es cierto que el rol de aguafiestas se presta a una extraña hibridación victimológica.
En uno de esos relatos de Chejov, (y sabemos cómo son), se consigna un ejemplo de aguafiestas cívico que no solo nos lacera el alma, sino que vierte sobre ella pez hirviente. En él, cierta Princesa, caprichosa y arruinada, se aloja en un monasterio y regala sonrisas y posados, creyéndose el encanto de los monjes. En la paz remansada de aquel reclusorio, en el corazón de las ingenuas aldehuelas que aún posee, ella se siente noble y bondadosa. Pero estando en esas mieles beatíficas, es abordada por un médico rural, -el aguafiestas-, que le espeta, al careto, su casquivanía, ese impertérrito egoísmo, ese asco social que regala a su entorno; y, ferozmente, con amargura, va revelándole la parodia de sus memas beneficencias, la rapacería de sus adulones administradores, la vaciedad integral de su vida egoísta. La dama se encoge y llora, a chorro vivo. Su corazón se llena de aprensiones. Pero, basta una noche y el retomar la alegre agenda, para que la afligida recobre la entereza. El día nace radiante, y ella es buena. Ahora el propio médico, angustiado, suplica, descompuesto, su perdón. Y la dama perdona, con ese encanto que tan bien luce en las princesas bienhechoras.
Da mucho en que pensar, este relato. A partir de sus líneas, podríamos integrar la ventaja social que aportaría el pelmazo, incluso sin tratarse de un aguafiestas moral, a lo Chejov. Quién sabe, entonces, si lo pelma no habrá medrado entre nosotros precisamente porque nos humaniza, porque, al sorprenderlo en su pletórico ridículo, nos pone ante un espejo cuyo centro cae, justo, a la altura de nuestras romas narices. Y al mirarnos en él, nos enfrentamos a nuestra personal redundancia, a nuestra particular intensidad. Porque, acaso, al prestar oído a ese clamor desgañitado, nos altere reconocer, en él, sonidos, familiares, de nuestros propios cantos machacones. Así, el pelmazo sería un instrumento donde entrenar la tolerancia, donde la empatía cruzaría sus primeras armas cívicas, esas, que nos harán fuertes y mejor controlados para encarar conflictos más dañinos.
Por si la conjetura fuera cierta, valga este elogio y mi testimonio de gratitud, hacia el pelmazo, el gran benefactor. Auto-homenaje: sí, me descubrieron (no es fácil engañar al lector mejicano: te ve venir de lejos).