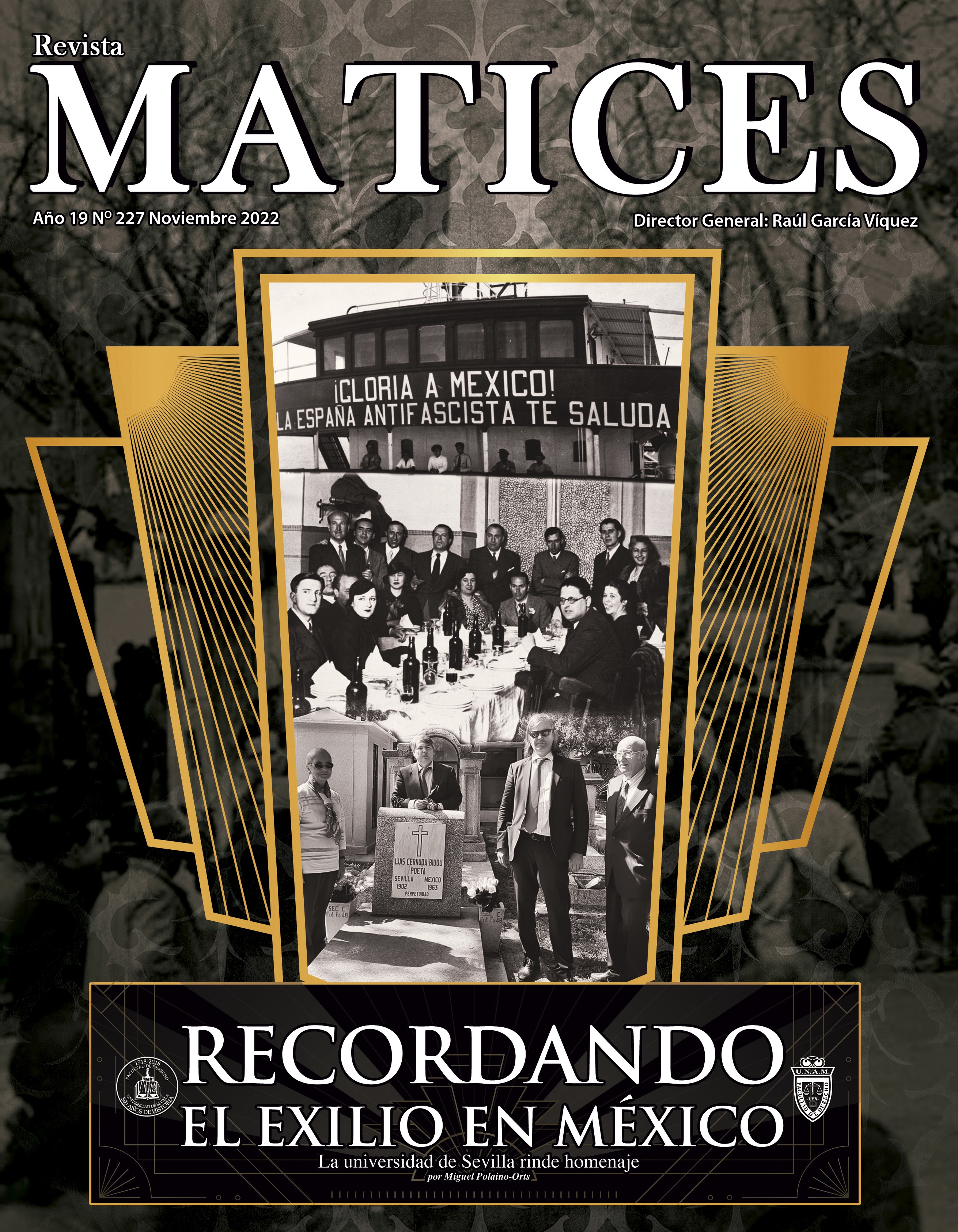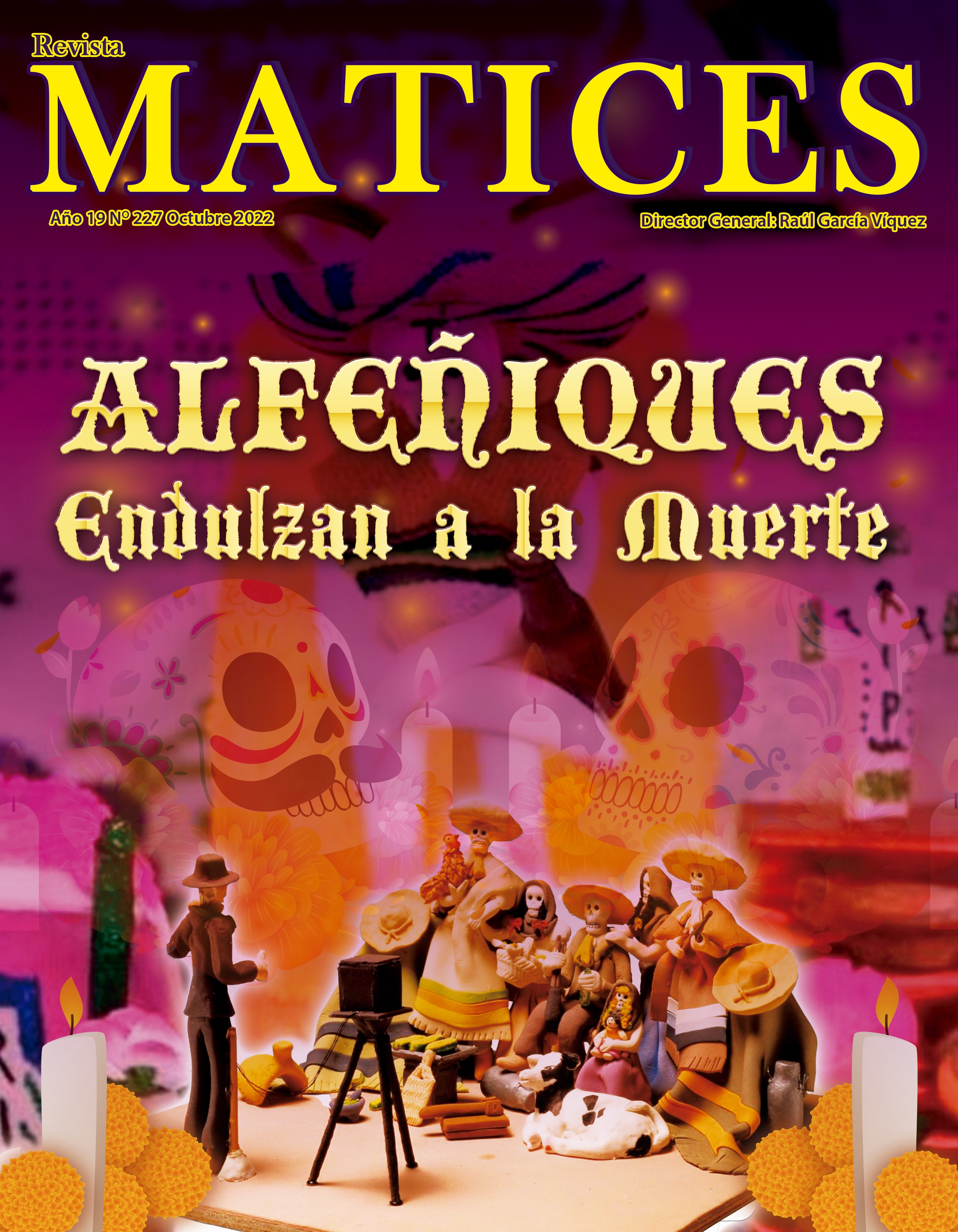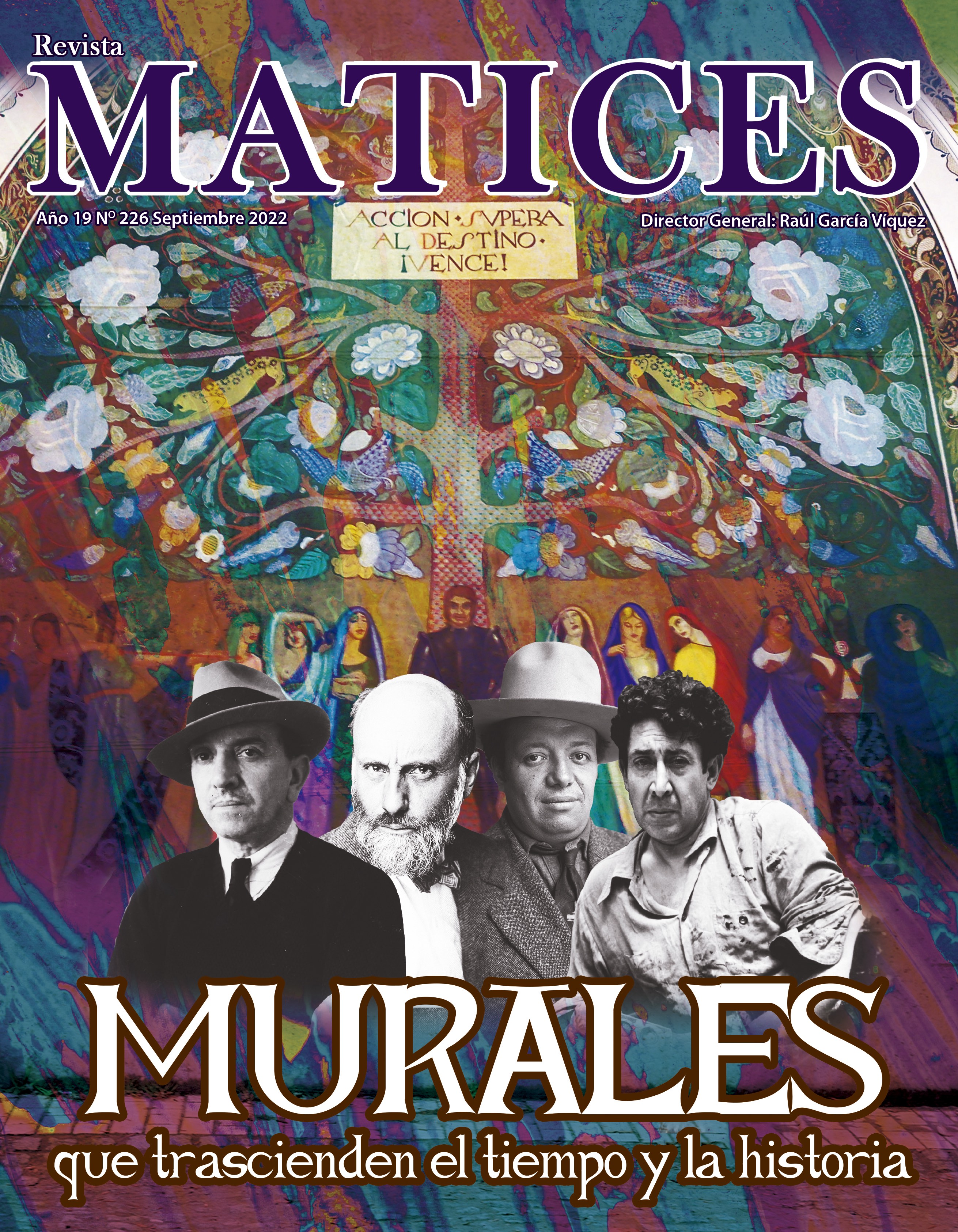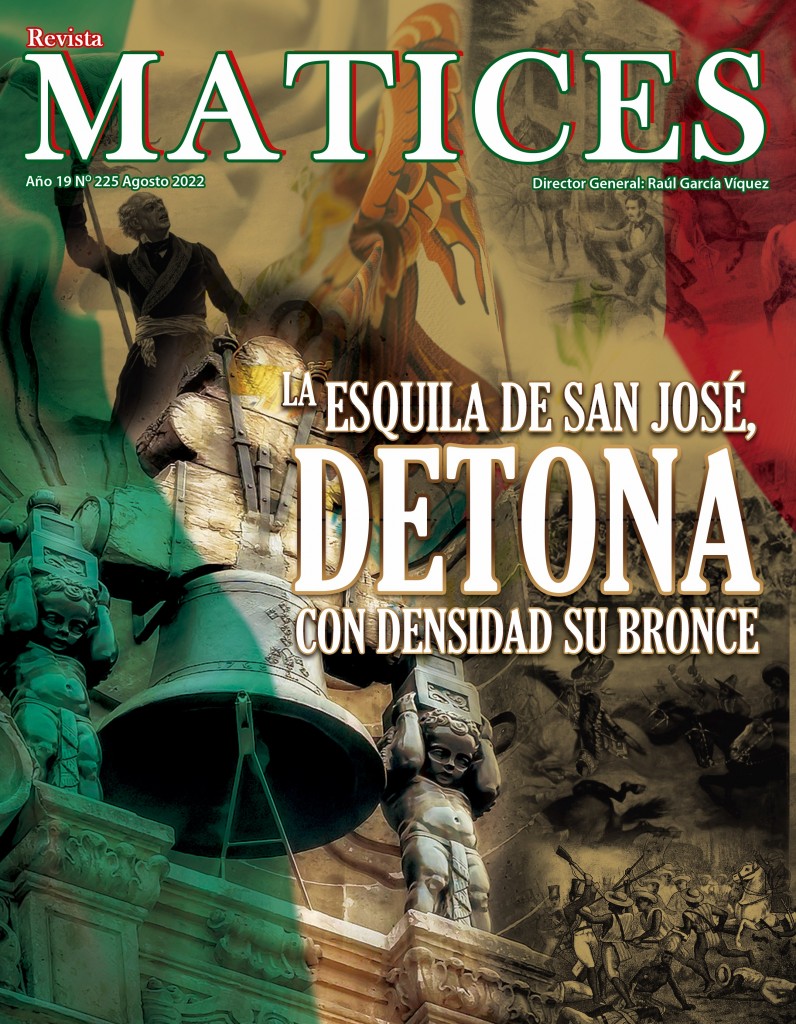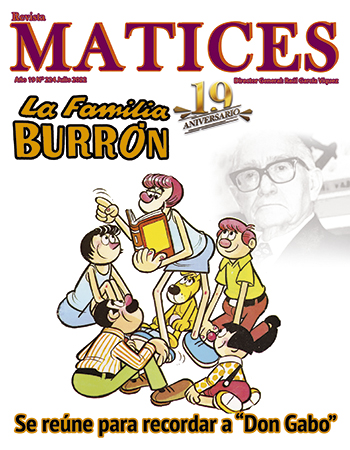Profª Drª Myriam Herrera Moreno
Universidad de Sevilla
 Delegación de Alumnos me honra excesivamente, al tiempo que me abruma, al endosarme a mí un asunto semejante, en una Facultad como la nuestra, que rezuma cultura por cada uno de sus poros centenarios. Solo identificar la cultura es ya todo un endriago, apostado a la misma puerta del infierno al que soy invitada con tan cariñoso desenfado. Y no es que la Filosofía del conocimiento no brinde un torrencial repertorio de definiciones. Ninguna, sin embargo, pone en valor con la solemnidad que el tema demanda, la dimensión inconmensurable de lo que se discute. Fijémosla, primero. Milton en su Paraíso perdido sitúa al Árbol de la vida junto al Árbol del saber. Y ocurre con los árboles vecinos y centenarios que suelen compartir su savia vital, al crecer con sus raíces enlazadas. Por eso, la tremenda fórmula hermética que define lo natural, sirve igualmente para la cultura: una esfera infinita con centro en todas partes y circunferencia en ninguna.
Delegación de Alumnos me honra excesivamente, al tiempo que me abruma, al endosarme a mí un asunto semejante, en una Facultad como la nuestra, que rezuma cultura por cada uno de sus poros centenarios. Solo identificar la cultura es ya todo un endriago, apostado a la misma puerta del infierno al que soy invitada con tan cariñoso desenfado. Y no es que la Filosofía del conocimiento no brinde un torrencial repertorio de definiciones. Ninguna, sin embargo, pone en valor con la solemnidad que el tema demanda, la dimensión inconmensurable de lo que se discute. Fijémosla, primero. Milton en su Paraíso perdido sitúa al Árbol de la vida junto al Árbol del saber. Y ocurre con los árboles vecinos y centenarios que suelen compartir su savia vital, al crecer con sus raíces enlazadas. Por eso, la tremenda fórmula hermética que define lo natural, sirve igualmente para la cultura: una esfera infinita con centro en todas partes y circunferencia en ninguna.
La carne es débil, los suplementos culturales, accesibles. Confieso que busqué en ellos mi imposible guión, contando siempre con las palabras de O. Wilde en “El poeta como crítico”: el incesante abordaje periodístico de lo innecesario nos hace comprender qué aspectos son requisitos de cultura y cuáles no lo son. Los suplementos no ayudaron, y no era que Wilde me fallara, sino que mi ponencia, a diferencia de otras de este ciclo, no debía ceñirse a aspectos de cultura -literarios, filosóficos, históricos, pedagógicossino a esa dantesca cultura, informe, inabarcable, devanadora de sesos.
Y, pese a todo, el abismo que origina el problema, sabe también abastecer de soluciones: recordé, en efecto, que el infierno se hace más transitable cuando uno se agencia el Virgilio adecuado. Y hallé, por suerte el mío, uno de perlas, en la persona eminente del procesalista Jaime Guasp, Decano que fuera de la Facultad de Derecho de la Complutense madrileña, y autor que una vez dictó una señera conferencia sobre la cultura del jurista, allá en 1964.
¿Qué cultura acota el maestro Guasp para el jurista? Por fortuna, no toda, ni a la gruesa, pues esa ambición para él sería un sueño carente de significación. Añádase que también una forma de engaño: el sujeto culto no puede confundirse con el “enterado”, arquetipo versionado con genio en el carnaval gaditano1, que, en jurista, daría el tipo de leguleyo omnisciente, wiki-enunciador de saberes huecos –pues, al cabo, como advertía Bertold Bretch, hablar en general es otra de las formas de no decir la verdad. El profesor Guasp, Virgilio impecable, selecciona saberes recomendables al jurista una vez éste haya agotado su objeto de conocimiento preceptivo. Ese obligado saber el Derecho, Guasp advierte, es algo menos que filosofar acerca del Derecho, pero algo más que conocer las leyes concretas y su aplicación histórica.
Bajo la bóveda de la Filosofía, pero por encima de un ralo ius-positivismo, hay, pues, un saber necesario al jurista. Éste abarca el conocimiento de la ley pero también saberes no jurídicos -políticos, económicos, sociológicos y criminológicos- para poder leer el ADN cívico de la legalidad. Ello da sentido a la sentencia según la cual quien solo sabe Derecho, ni Derecho sabe. Más allá de ese núcleo imprescindible, me ocuparé del plus de la cultura relevante, retratada en las prestaciones que darán al jurista su marchamo de excelencia.
1. Primera prestación: credenciales humanas. En nuestros días, signarnos frente al robot es más que conveniente. Muy a menudo, los llamados captcha informáticos nos sumen en la perplejidad, si no es crisis de identidad, de tener que “probar que no somos un robot”, por el descifrado de unos ingenuos trazos deformes. No desdeñemos la importancia de desmarcarnos del robot, en una era que ya diseña programas jurídicos para relumbrantes máquinas de legis-sapiencia. El jurista robótico viene a ser el epítome del positivista mono-maníaco, aquel especialista abismado del abominara Ortega y Gasset en La rebelión de las masas. Pero hay formas mejores que el descifrado de pintarrajos virtuales, esa Piedra de Rosetta del tres al cuarto, para probar que no somos robots, sino humanos verosímiles -mucho mejor aún: criaturas anímica, jurídica e integralmente humanas. En los días primeros de etapa de doctoranda, recién acogida por mi maestro, el culto penalista Polaino Navarrete, éste me regaló un volumen sobre la pintura expresionista de Rafael Zabaleta, me indujo al rincón afortunado donde sus anaqueles acogían el prodigio enciclopédico de Jiménez de Asúa, se disgusto a cuenta de un libro suyo, que le abandoné, como a expósito incidental, en la Biblioteca de la Facultad…Gestos solo en apariencia desvinculados. A partir de ellos, pude concluir, con una confianza rayana en la certeza, que no tenía ante mí a ningún robot. Es una convicción, en la que por cierto, no ha dejado aquel profesor, hoy emérito, de reafirmarme, a lo largo de los años fecundos de su carrera.
En efecto, la cultura regala al jurista una indefinible sutileza relacional, esa especial agudeza para discernir el cromatismo que entinta espiritualmente a cada norma, y una fina capacidad de hilatura intertextual, dotes, en suma, nunca a la altura del replicante mejor barnizado. Créanme: la próxima vez que un impertinente buscador les pida señas de que no son ustedes un robot, prueben con una sola palabra: “cultura”.
Segunda prestación: facilidades hermenéuticas. Hay saberes que permiten una mejor y más profunda conexión con el ambiente.
Dice famosamente el art. 3.1 Cc español, que Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas. Éste es el precepto fundacional de todo Derecho. No hay sistema jurídico que carezca de un enunciado semejante, que testimonia la esencial comunión entre cultura y Derecho, a cuyo ensalmo la especie humana una vez adquirió su mejor carisma.
Hay modos normativos de entender la cultura y desde luego no es difícil reducir ésta a normas: fue el lenguaje la primera regulación, la que en virtud de un acuerdo colectivo, hizo de sonidos aleatorios expresiones virtuosas de sentido. Las Matemáticas, la Poesía y la Música operan conforme a perfectos códigos normativos, y, en realidad, toda manifestación artística se vierte y pondera en relación a un canon. Admira, tal como lo contaba Estrabón, el afortunado maridaje de unas arcanas leyes en verso, primer romancero jurídico y cantable, de los antiguos turdetanos, que los hacía los íberos más cultos, en su refundición de normativas culturales. Y tampoco es casual que la retórica del jurista virtuoso sea también la del mejor músico: maravilla saber que, posiblemente, Bach compusiera su críptica Ofrenda Musical adecuándose a las prescripciones de la Institutio oratoria de Quintiliano.
Pero quizás, a los propósitos de este estudio, importe más el modo cultural de comprender e interpretar lo normativo. Según una clásica tesis de Max E. Mayer, las normas sociales (él se ocupó de las penales) se conciben como inmediata emanación de cultura, ascendiendo, en volandas unánimes, del seno social a la legalidad que meramente las adopta. Esta doctrina ni más ni menos convierte a las diversas manifestaciones de cultura en hermanas del Derecho. El parentesco puede ser, en ocasiones, significativo, de modo que dichas expresiones extra-jurídicas permiten entender sistemáticamente la norma, asentada en su rama familiar. Así, en 1913, el célebre manifiesto del arquitecto Adolf Loos Ornamento y delito clamaba por la depuración de la excrecencia artística, la liberación estética del perifollo bárbaro, usando para ello el lenguaje inocuizador spenceriano con que se iba a configurar la futura Ordenanza penal nazi. Años más tarde, será una radiante hermosura expresionista, la del documental “Olimpia” de Leni Riefenstahl, sobre las Olimpiadas berlinesas de 1936, la que transpire los ideales selectivos que presidían las Leyes hitlerianas de Núremberg.
Las disciplinas de cultura brindan, en efecto, la cata de aquella substancia esencial donde el cocimiento normativo se produce. Yo destaco, a ese efecto, dos sectores culturales particularmente implicados.
En primer lugar, la Etnografía ofrece al jurista una visión privilegiada de la cultura popular, los cantos, las preces, usos, los rituales, esa primaria cultura de socialización que reclama el profesor Bartolomé Clavero como derecho propio de la persona, y a la que se refiere el pedagogo Marina con una locución africana: “para educar a un niño hace falta a toda la tribu”. Esta culturación primaria está íntimamente conectada a las normas. Yendo a cuentas, la propia norma tiene mucho en común con el cuento tradicional, que, para Propp o Levi-Strauss, es un tránsito de configuraciones negativas (privación, extrañamiento, daño, carencia) a una nueva configuración que revierte esa negatividad. Pero otros formatos populares revelan carencias clamorosamente no compensadas que sellan la suerte de las normas estatales, al nivel del grupo. Así, los espirituales negros, los corridos o el flamenco. Solo por vía de ejemplo, Machado y Álvarez, krauso-folklorista, recogió una “copla carcelera” en su antología flamenca de 1881, la cual refiere las levas trágicas de gitanos condenados, camino de inclementes trabajos forzados en las minas de Almadén. A la fecha de la compilación, la copla, desgarrada, seguía viva, casi un siglo después del cierre de aquellos campos, certificando la dimensión traumática, hereditaria y colectiva, de lo sufrido y aportando, hoy, matices antropológicos al dato de la sobre-representación penitenciaria de los gitanos.
Una segunda dimensión de utilidad jurídica, proviene del sector de las ciencias naturales. El profesor Guasp -un intelecto en vanguardia, el suyo- no entendía otro saber más adecuado al Derecho. De él, según aducía, un jurista puede tomar la capacidad de generalización, el rigor especulativo y la relevancia gnoseológica de los conceptos de relación, campo, signo y ley. Añadiríamos a ello una particular bizarría de porte: el experto que afronte complejidades legales puede adquirir ese optimismo rozagante que embravece típicamente a las ciencias naturales. Sir Thomas Browne, médico humanista del siglo XVII, decía bellamente que la canción que cantaban las sirenas o el nombre que adoptó Aquiles cuando se escondió entre las mujeres, son cuestiones, aunque enigmáticas, no por encima de conjetura. Ahí es nada, pues nada está por encima del análisis científico. Personalmente, siempre me atengo al adagio cuando debo entendérmelas con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, enigma en la línea de los que enuncia el buen Sir Thomas.
Pero al jurista, más allá del campo epistemológico, le serán provechosos los propios contenidos de estas ciencias experimentales. En 1959, el físico y novelista C.P. Snow en su ensayo Las dos Culturas abjuraba de la innecesaria fisura entre ciencias y letras, espetando, famosamente, que desconocer alguna obra de Shakespeare no es más inculto que ignorar la Segunda Ley de la Termodinamia. Las ciencias naturales son, desde luego, parte esencial del espíritu del tiempo. Era un sociólogo, Norbert Elias, quien explicaba en 1939 el proceso político de civilización pero en el siglo XXI, ha sido Stephen Pinker, un biólogo, quien lo ha revisado con brillantez, en su monumental “Los ángeles que llevamos dentro”; el ilustrado Contrato social es reconfigurado hoy desde información primatológica que revela la primigenia conformación política de nuestra especie. En un mundo de encíclicas eclesiales impecablemente ecologistas, la Neuro-ciencia coloniza el análisis penal, y el moderno darwinismo asigna arcanas funciones biosociales a las normas e instituciones que el jurista solo conoce en su acabado final.
3. Tercera prestación: enriquecimiento del discurso jurídico, vinculando al experto al progreso universal, entrenando su lenguaje y refinando su competencia simbólica.
En primer lugar, la referencia discursiva a saberes amplios y autoridades universales revela a un profesional que marcha a hombros de gigantes –en la famosa expresión de Bernardo de Chartres, neoplatónico del s. XII. Mediante la invocación al saber universal, el jurista evidencia que no va por libre, sino se asocia al aprendizaje social de avances ensamblados, al propio modo lamarquiano. Marchar a hombros de gigantes no es, sin más, vincularse a una esclava cadena de erudición, sino, por, la erudición, elevarse (si para algo sirven los hombros de gigantes es para alzar al jurista sobre los árboles del bosque). En Middlemarch, una de las grandes novelas del s. XIX, la victoriana George Elliot presenta el fracaso intelectual y humano de quien se blinda en un nicho petulante de cultura, como era el caso del insufrible escolástico Casaubon.
En segunda instancia, la maestría lingüística hace florecer al buen jurista. Brota esa floración de una ejemplar semilla de habichuela, plantada para el jurista por Cicerón, figura que abordan últimamente, y en la que se solapan, por un imán de afinidades electivas, dos profesores de esta Facultad. Para Alfonso de Castro, fue Cicerón tan hombre de letras que no se le avista un pensamiento previo a la palabra, en la que toda su humanidad se encarnaba, jurista-narrador por excelencia. Destaca, por su parte, Fernando Llano el cultivo mental del mismo personaje, cosmopolita, amplio, solidario, cuyo ideal era el alcance de la “humanitas romana” desde el aprendizaje del lenguaje y las letras. En una Tercera de ABC, fechada en 1954, Ramón Pérez de Ayala contraponía ciertamente el referente literario ciceroniano a la voz leguleya de quien farfulla en jerga rabulesca, a la lengua estereotipada del juris-trilero enredador, con términos a modo de fárrago o monserga, enrevesados hasta producir vahídos de cabeza y hacer perder la noción de dónde se tiene la mano izquierda y dónde está lo derecho.
La competencia discursiva encuentra en la cultura paradigmas memorables. El Sancho cervantino se pronuncia en Barataria como dignísimo espejo de juez natural. De Shakespeare destaca la magistral alocución de Marco Antonio, en Julio César, dueño de una habilidad portentosa para la contra-programación discursiva o la intervención admirable de Porcia, defensora del Mercader de Venecia, que prueba cómo las soluciones juridícas no se hacen de alados sentimientos, sino al acompasar, en todo caso, esas nobles alas a la vigencia indeclinable de las normas. O, más modernamente, el alegato final de Atticus Finch en Matar a un ruiseñor, de Harper Lee, que hace del prejuicio racial el recio contrafuerte de su argumentación jurídica (“Y ahora, imaginen que es blanca”). La Literatura enseña también al jurista cómo transformar los criterios e inercias dominantes partir de un lenguaje de resistencia. El profesor J. Boyd White, abanderado de la línea Derecho y Literatura advierte cómo Homero “debía” un canto de épica implacable, pero se “resistió”, revelando la humanidad de ambos bandos guerreros; o, del mismo modo, Emily Dyckinson “debía” una producción sentimental, exigible entonces a una dama poeta, pero sobre ese molde, practicó ella el vaciado del ternurismo, pasando a cuestionar las mismas convenciones líricas. Hoy, la pericia lingüística podría facilitar al jurista la elaboración de un discurso fiel al criterio propio, capaz de resistir las demandas estéticas de lo políticamente correcto.
Por último, la cultura ofrece amplias oportunidades para el aprendizaje y abastecimiento de tropos, símbolos e iconos. Radbruch en su Introducción a la Filosofía del Derecho aducía que la apretura conceptual del lenguaje jurídico pone en fuga el elemento poético Ahora bien, los recursos metafóricos no son forzosamente ornamentales. Para Paul Ricoeur, se trata de fórmulas quintaesenciadas de pensamiento, adecuadas a un medio ambiente saturado de sentido (donde como decía León Bloy, todo es simbólico, hasta el dolor más desgarrado). Si se hace sitio a una canción de la Tierra o al baile de las esferas celestes, quizá también sea verosímil una poética del Derecho. La ley, en puridad, versiona el mundo a través de la veladura simbólica de elementos normativos intensamente valorizados. Planteaba el sugestivo Borges que quizás la historia universal sea la de la entonación de unas cuantas metáforas. También la historia jurídica.
Muy significativamente, el poeta W.H. Auden cantó una vez que La Ley es como el amor, cuyo origen o causalidad desconocemos, que no puede compelerse o ser rehuida, que a menudo lloramos y rara vez sabemos mantener. Así las cosas, la sublimación, amorosa o no, puede ser recurso de jurista. No solo, de una parte, podría éste hacer indeleble su lenguaje, mareando, con mesura y buen pulso, entre arrecifes imaginarios e ínsulas ingrávidas, tal como llamaba Ortega y Gasset a las metáforas. Junto a ello, esa palestra artística refinará su potencial de penetración: quien se adiestre en entender a Góngora o Valery, aprenderá también a compenetrarse con los signos jurídicos. Acaso la condensación de un haiku le permita atrapar mejor al volátil bien jurídico o captar la esencia diferencial de un sutil elemento normativo; y acaso el arte de la greguería abra su visión al no infrecuente surrealismo legislativo.
El Arte es un eminente surtidor de metáforas jurídicas. Siempre recuerdo al profesor Antonio Beristain aludiendo como emblema de Justicia Restaurativa a la escultura marítima Peine del viento de Chillida, que desenreda a la furia de olas encrespadas. Sin duda el Derecho abunda en metáforas artísticas, empezando por la convencional Justicia ciega con balanza. Cognitivamente, la Ley ocupa el puesto icónico del vigía. garante de confianza cívica –así lo cantaba Schiller: al seguro ciudadano no le espanta la noche que despierta al malhechor, por que el ojo de la ley está vigilante. Una función visual, por cierto, a partir de la cual Jeremy Bentham diseñaría su clásico modelo penitenciario panóptico. Hoy el profesor Mitchell, el gran estudioso de lo visual, habla de la imagen como criatura emblemática, dotada de voluntad, orientación y deseo. Y, sin duda, la Ley, como icono, permite visualizar las expectativas jurídicas de la comunidad, que, al ser quebrantadas, hacen del infractor un iconoclasta, destructor de la imagen legal, y la confianza en ella depositada. Ofrece el Cine al jurista el mejor y más privilegiado imaginario, para enfrentarle a los pormenores visuales de esa antijuridicidad iconoclasta, manifestada en los conflictos humanos.
4. Cuarta prestación: tiempo de refracción y distanciamiento. La cultura abre un surco en medio de los trabajos y días del jurista, donde crece y se vigoriza su identidad. Algo más que un mero descanso, se trata de una brecha abierta para potenciar la personalidad del profesional. Bien advierte Chesterton en su ensayo Herejes que no confiaríamos nuestros asuntos al abogado que no deje de hablar de Derecho en el almuerzo. Tiene razón. Hace unos meses visitó nuestra Facultad el célebre constitucionalista Joseph Weiler, para abordar la infumable “cuestión catalana”. En la cena que siguió a su conferencia pidió encarecidamente dejar de lado toda mención constitucional, cualquier alusión a los gastadísimos delitos de sedición o rebelión. Quería saber de películas y novelas españolas, que anotó cuidadosamente en su agenda, y habló expansivamente de su pasión por la apicultura y la vida secreta de las abejas. A esto es a lo que Chesterton debía referirse.
¿Con qué actitud habrá el jurista de acercarse a la cultura? Gregorio Luri, con decidido apoyo en Concepción Arenal, habla hoy de un deber de cultivo, un abnegado deber de inteligencia. Arenal, ya se sabe, era Krausista, Luri es un apasionado pedagogo, promotor de una exigente República virtuosa pavimentada de humanismo, como de oro se pavimentaban aquellas las calles neoyorkinas para los inmigrantes soñadores. Por otra parte, esta ponencia parece asentarse en premisas funcionales, contra las que finalmente me rebelo. Porque, después de todo, ¿por qué la cultura habría de ser útil laboralmente al jurista?. Quizá debamos reivindicar lo que no sirve para nada, la inutilidad de lo inútil como hacen hoy humanistas como Nuncio Ordine o Carlos García Gual. Se cuenta que la muchacha victoriana preguntaba a su madre qué le cabía esperar de la noche de bodas, y la respuesta convencional era: “hija mía, tú solo cierra los ojos y piensa en Inglaterra”. El sexo solo valía entonces como brazo armado de la política demográfica. ¿Vamos también nosotros a decirle al jurista que se concentre en la cultura como estricto factor productivo?. Cierto es que lo inútil es, tantas veces, un pintoresco pasaje al provecho. Véase el ejemplo de los paródicos Premios Ignobels, anualmente concedidos a la investigación inverosímil. Se premia, así, con ellos las indagaciones más gratuitas del año, las que avalan verdades rematadamente prescindibles. Así, la que aplica la tomografía cerebral a demostrar hasta qué punto el olor a queso causa disgusto al ser humano, o la que evidencia que las cosas se perciben de un modo distinto cuando alguien las contempla agachado, con la cabeza entre las piernas -por citar dos eximios Ignobels de 2017. En un principio, galardonados hubo que se mortificaron, algunos pidieron ser excusados de las candidaturas. Hoy ya no se piensa así. De entre el repertorio de los premiados algunos han ido transitando del Ignobel al Nobel, muchos cobran hoy patentes millonarias o dirigen investigaciones punteras. De la madera de los elegidos para la guasa, se hacen también los elegidos para la gloria.
La cultura puede ser tapid donde lo inservible pueda proyectarse a utilidades. Pero si no es así, siempre se puede emplear la tela para coser un colchón de felicidad. Sobre él, el jurista, como cualquier hijo de vecino, puede tumbarse a contemplar al raso las estrellas. Y eso merece la pena, aunque no aporte nada a sus labores, incluso si por ello nadie le concede el Nobel, ni siquiera le fastidia con el Ignobel.